En los albores del Tercer Milenio, la humanidad se despierta, estira las extremidades y se restriega los ojos. Todavía vagan por su mente retazos de alguna pesadilla horrible. “Había algo con alambre de púas, y enormes nubes con formas de seta. ¿Ah, vaya! Sólo era un mal sueño.” La humanidad se dirige al cuarto de baño, se lava la cara, observa sus arrugas en el espejo, se sirve una taza de café y abre el periódico. “Veamos que hay hoy en la agenda”.
Homo Deus, Yuval Noah Harari, 2016
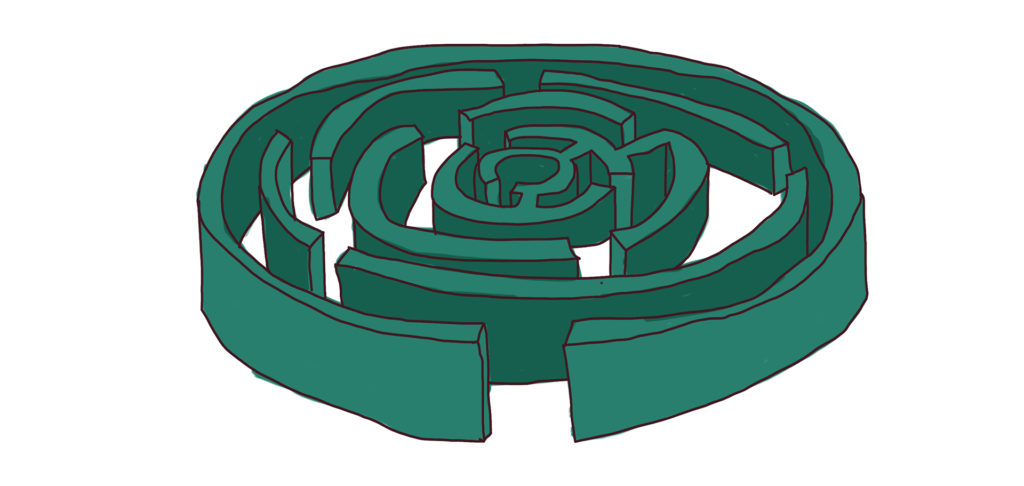
“No escribimos una Historia según el orden de los tiempos, sino según la sucesión de las Ideas.”
Pierre Proudhon
El sempiterno debate entre la concepción del TRABAJO como mercancía de cambio o el TRABAJO como realización personal ocupa vario bites de escritura en la sociología, la filosofía y la economía. La atinada búsqueda (y encuentro en algunos casos) de la lograda mixtura entre ambas ideas ocupa al ser humano desde que Adán fuera expulsado del Paraíso por Dios, o desde mi agnosticismo vertebral, desde que el hombre fuera empujado por el Capital (otro tipo de deidad) desde el ocio hacia la consecución de su subsistencia con la fuerza de sus manos. Para poder pensar que es lo que sucederá con el mundo del trabajo en la salida mediata de esta azorada experiencia de aislamiento autoinfligido y, por ende, la parálisis del mundo tal y como lo conocíamos, es relevante indagar en nuestra propia percepción si el Capitalismo seguirá siendo amo y señor de las vidas humanas. Indagar un poco sobre la idea fuerza del Capital visto desde su principal contexto económico social, para que luego derrame sus consecuencias hacia las tantas otras aristas que lo atraviesan tales como poder, geopolítica, política, filosofía, y otros tantos etcéteras.
Estoy convencido que el propósito central que formulan desde sus mármoles eternos los economistas liberales, es decir el Capital como oráculo de Delfos de las políticas soberanas, seguirá reinando. Ciertamente que, en la “nueva normalidad” a la que asomaremos, sus expectativas serán revisadas y renovadas, se buscarán otros mecanismos de control, los mismos actores, pero el Capital siempre estará. Aunque, indagando un poco más en ese futuro, se vislumbran otros objetivos, nuevas reglas, otras habilidades, nuevas negociaciones. Y con ello otras alternativas de escenarios. Algunos problemas se mantendrán incólumes: cómo hacer que el trabajo alcance a todos sigue siendo el gran desafío, cuánta propiedad estatal es la medida correcta, qué límites deben poseer las reglas del mercado sobre el reparto de riqueza, robots o humanos. En fin, empecemos.
La fuerza del conocimiento
“Si el presente trata de juzgar el pasado, se perderá de pensar el futuro”
Winston Churchill
El conocer con suficiente destreza una habilidad manual permitió, allá por el 1700, asomar al hombre a la experiencia del “trueque” entre salario por fuerza de trabajo. Amanecía el poder del capital que, mucho tiempo después, encontraría un contrapeso con el fortalecimiento de los asalariados a través de los sindicatos. La habilidad para una determinada tarea pasaba de maestro a aprendiz y el músculo era tan o más importante que la mente. Con la llegada del sistema “fordista” la mano de obra artesanal se especificó en una sola tarea, alienante por sí misma, que, sin embargo, permitía cambiar esa jornada de trabajo repetitivo y autómata por un jornal diario que le permitiera al hombre el sustento. Esos Tiempos Modernos, con la velocidad del conocimiento humano maridado con la innovación tecnológica y la aparición de la red global, fueron superados en un abrir y cerrar de ojos. La automatización de la propia tarea dio paso a los algoritmos, que no sólo pueden realizar una tarea repetitiva, sino también actuar por sí mismos si la cosa se sale de control. La máquina no sólo reemplaza al músculo, sino también a la mente. Este cambio trascendental e increíble en lo operativo, también recae sobre la dialéctica del Capital y el Trabajo. Esto es aprovechado por quienes detentan la propiedad de la automatización y la prefieren a humanos trabajadores, que reclaman límites de jornadas, condiciones de vacaciones, aguinaldos y licencias por maternidad. Y además las maquinas no llenan fichas de afiliación a los gremios. ¡Bingo! Es por eso que el field de la balanza de la tecnificación se arrastra hacia quien siempre ha querido tener el poder absoluto en la negociación entre el capital necesario para producir y las manos imprescindibles para hacerlo: el avance de la ciencia es un gran éxito para los más poderosos. El reemplazo del musculo y la mente está en pleno proceso, y va en vías de extinguir la idea del trabajo como lo conocemos. Y si aún no lo hace es porque Homo Deus ha demorado la sustitución, más por conveniencia económica, que por solidaridad con aquellos trabajadores que hacen esas tareas de mano de obra intensiva.
El hombre ha domado en gran parte, y por bastante tiempo, a la naturaleza, su primer gran objetivo desde miles de años atrás. Ha pasado las grandes hambrunas, las guerras y las pestes. Lo ha hecho padeciendo, soportando, pero también creando la resistencia para cada golpe mortal que se llevaba millones de muertos, empezando siempre por los más desposeídos (eso es metafísica del capitalismo). Hoy, por estas horas, aún transita esta Gran Peste; más temprano que tarde, se encontrará la cura que avance contra el COVID y, para la tranquilidad que el mundo espera, también la vacuna. Entonces, el dominio del Capital sobre las reglas sociales volverá recargado. Porque son sus propias creaciones, los laboratorios en estos casos, los que se alzarán con el logro del descubrimiento tan ansiado. Aunque claro, la ciencia no tiene religión. Ni ideología. Sólo transita donde mejor lleve adelante su loca carrera sin sentido humanista alguno. O sí. Sólo que a veces no coincidimos.
La “nueva normalidad”
“El conocimiento y el poder humano convergen en uno solo; ya que donde la causa no se conoce, el efecto no se puede producir.”
Francis Bacon
Este Paro Mundial de trabajadores por el aislamiento prevé más de 300 millones de puestos de trabajo menos y sectores como el transporte, el comercio turístico y gastronómico como los más vulnerables. Extrañamente, o no tanto, los que se mantienen son los empleos estatales. Y los relacionados con la producción de elementos de la economía primaria: la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la atención de la salud. Dos datos no se pueden pasar por alto. El primero, que pone al Estado como gran empleador (y por ejemplo en la Argentina en tiempos de aislamiento el único gran “inversionista”, en términos de capitalismo). Y el segundo, la vuelta al origen de la producción primaria como inmediato recurso para recomponer el círculo virtuoso de la economía. Claro que ambas ideas, en lo urgente, proponen una solución que posee escaso tiempo de protagonismo. Porque el mundo y la historia sobrevivirán a nuestras propias existencias y esa salida, parcial y temporalmente escasa, deberá utilizarse para permitirnos una ventana de tiempo lo suficientemente benigna para animarnos a organizar una sociedad más justa, trascendente y duradera.
Allí encontramos que a la salida de este laberinto, cual Teseo venciendo al Minotauro y recogiendo el hilo de Ariadna, el Estado ha regresado fortalecido y ha adquirido un protagonismo mayúsculo. Y tal planteo debe ser desprovisto de su antipática versión burocrática, sino más bien desde la concepción hobbesiana de ser el árbitro de la lucha de todos contra todos. Su actuación, en aquellos lugares en que intervino activamente, ha permitido que sea el gran inversor en la débil economía reinante en países parados totalmente por más de 2 meses. Ni el propio Karl Marx hubiera previsto que la Revolución Proletaria le asestaría tamaño golpe a la propiedad privada de los medios de producción. La estructura estadual pasó, aunque sólo sea temporariamente, de una estructura combatida o empequeñecida en su mínima versión por los defensores del libre mercado, a ser el nervio necesario donde el sector privado trata de consensuar remedios económicos y financieros para aquellos pequeños y grandes empresarios que pedían en otro momento que la estructura fiscal estadual no los asfixiara. Hoy fueron socorridos por el oxígeno vital del único inversor en pie. No es poco. Saldrá fortalecido como necesario actor, no ya de ordenador social sólo y principalmente, sino de field de balanza en una distribución de la riqueza que se hace urgente y vital. En esta salida será un actor importante. Principal, diría. Hasta tanto el Mercado se fortalezca, realce sus alas de Fénix y vuelva a intentar poner sus nuevas reglas.
Allí es donde aparece otra oportunidad. El otro gran intérprete de esta crisis que, a contramano de todo protagonismo, es por su ausencia el sector trabajador. Su trascendencia adquiere relevancia cuando vemos de modo palmario que no existen ganancias económicas si no se generan con su participación. Que los trabajadores, sin desconocer los reclamos que anteceden y que son parte de esa puja entre fuerza de trabajo y capital, sean protagonistas de una mesa central de propuestas al porvenir es una cuestión que se vislumbra como oportunidad inmejorable. Ya no sólo el reclamo como única herramienta factible de ejercer la fuerza de exigir. Sin ellos no existe producción, el capital no se expande, el dinero no obtiene ganancias, el sistema no funciona. Su fortaleza queda demostrada, si era necesario que ocurriera, de un modo tan extraordinario como imprevisto. Golpear la mesa. Reclamar. Y proponer. Y ese trabajador del futuro inmediato debe ser tecnológicamente educado: el conocimiento como atributo más importante que el músculo. Todos sabemos que la naturaleza nos provee de algunas de las condiciones necesarias para poder ejercer la fuerza de trabajo. Por contraposición, el conocimiento se adquiere en un proceso que debe ser llevado adelante. Y el que lo detenta, como sucedió siempre, tiene una herramienta de poder. Que no siempre comparte, por supuesto, para no compartir el poder. En ese dilema, los trabajadores deben profundizar el reclamo y obtener los conocimientos y, aún más importante, los medios para distribuirlos entre sus pares. Esa fortaleza, en este dilema capital-trabajo, es la que dispondrá que un trabajador gane más o gane menos, tenga mejores o peores condiciones de trabajo, buena o mala atención de la salud. Tenga más o menos poder en la negociación.
Y entonces, ¿quién puede facilitar el acceso a esa educación que haga al trabajador más pertinente a la hora de reclamar mejores condiciones? El Estado en primer lugar: a través de la educación laboral, dirigida hacia aquellas tareas que hagan una sociedad organizada y equitativa. Luego, también las organizaciones sindicales capacitando y haciendo crecer las habilidades que permiten al ser humano poseer una gran capacidad de adaptación a nuevas situaciones y objetivos, siempre cambiantes. El cambio constante será la nueva normalidad. Todo, sin perder de vista, que esa transformación educativa, nos lleve de uno u otro modo a que cada uno consiga su propia realización; o lo intente del mejor modo posible. Esa eterna búsqueda que sobrepasa la vital necesidad de sólo trabajar para comer. Sino el de sentirse completo, ya no solamente por mantener a su familia, sino por ser parte de una estrategia social que deje al hombre como pleno de realización consiguiendo su sustento a la vez que espera ser parte de la historia.
Final
Si la crisis medieval condujo al Renacimiento, la de hoy con el hombre más libre y la conciencia más capaz, puede llevar a un renacer más esplendoroso (Juan D. Perón)La Historia, con una H grande, ha pegado un giro inesperado. Trascendente. La capacidad de adaptación natural del hombre generara nuevas realidades sociales. Con ella, y por lo ocurrido en la bisagra temporal que aún hoy estamos transitando, aparecen otras oportunidades para acercarnos a un nuevo ordenamiento que mejore justa y equitativamente las costosas y dolorosas desprolijidades que el ser humano se ocupó de crear. Y sostener. No sólo se trata ya de ver el reporte de situación social que esta pandemia nos deja, sino que es oportuno, necesario e imprescindible que la crisis permita acordar un nuevo esquema de concertación no pidiéndole al Capital que reniegue de algunas de su prebendas, sino sacárselas en la mesa de negociaciones por el fortalecimiento que de aquí en más tenga el trabajador. El futuro, tal como lo intentamos pensar, ya no existe. Es la oportunidad de sentarnos a la mesa a mostrar nuestras cartas. Las invitaciones no abundarán. Pero nos encanta entrar sin ellas.



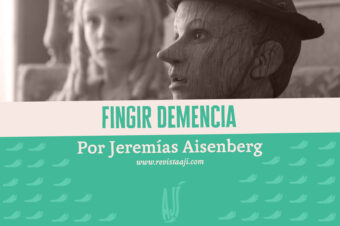


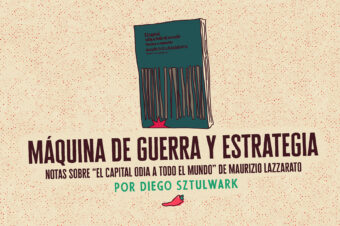

3 Respuestas
Ariel
Muy buena visión sobre el dilema capital-trabajo y apertura conceptual sobre la puja de intereses económicos montados sobre la base educativa y los roles que deben cumplir las partes interesadas en función de mantener cierto equilibrio.
Muy buena nota
Reinaldo
Excelente análisis para tenerlo presente y releerlo para entender el futuro que ya llegó y nos ocupa el hoy que será historia muy pronto.
Me alegra estar, la revolución nos conduce a lo que queramos ser como siempre, a un mundo socialmente justo, libre y soberano.
Es muy bueno tener un correcto criterio para solucionar los problemas
Elvio
Muy buen análisis de la realidad y de las pocas oportunidades que tendrá el trabajador para sentarse en la mesa de la negociación pos pandemia, con el rol esencial del Estado como regulador y como inversionista.