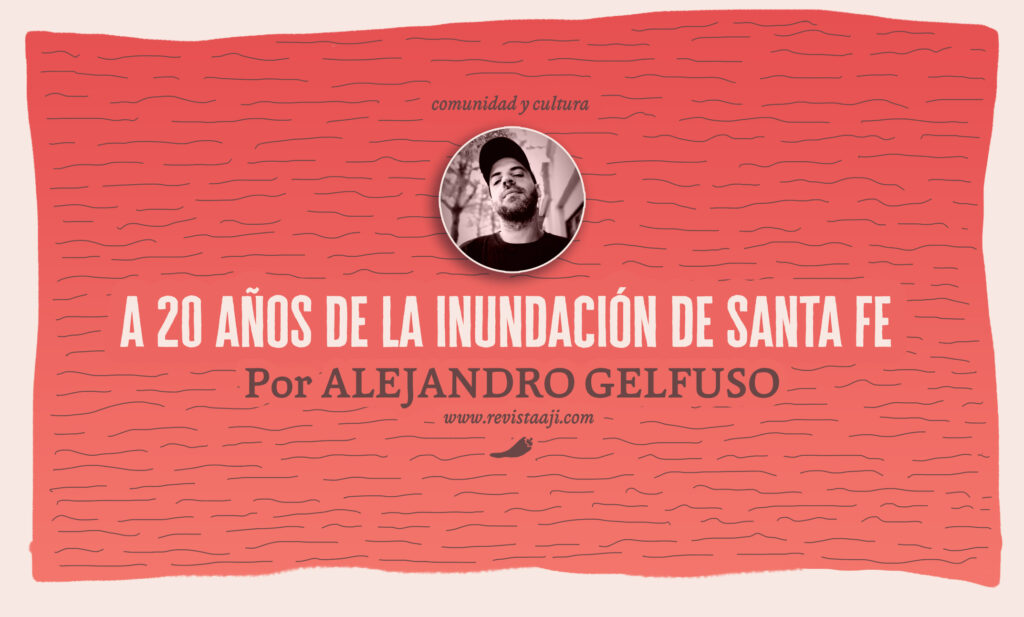
2043: memoria y porvenir a casi 20 años de la inundación de Santa Fe
“Hay en este extraño caos que llamamos la vida algunas circunstancias y momentos absurdos en los cuales tomamos el universo todo por una inmensa broma pesada, aunque no logremos percibir con claridad en qué consiste su gracia y sospechemos que nosotros mismos somos víctimas de la burla”
Melville, Moby Dick
“En el medio de esa desesperación como que era todo calmo, no se escuchaban gritos, o yo no los escuchaba”
Maria Escobar, barrio Santa Rosa de Lima
Si se respetara el fallo de aquel juicio popular celebrado por las organizaciones de inundadxs en un acto frente a la casa gris de Santa Fe, el ex gobernador Carlos Alberto Reutemann habría sido condenado a 2043 años de cárcel por los delitos de: homicidio culposo de 158 personas, lesiones graves culposas, lesiones leves, omisión de cumplimiento de las funciones públicas, estragos culposos y abandono de personas.
Carente de estatus legal pero íntegramente apoyada en la letra del Código Penal, la pena permite comprender la magnitud de la inundación de la ciudad de Santa Fe en 2003 que, según un informe del CELS de ese mismo año, ocupa el podio de las peores tragedias sociales y políticas de la historia argentina, junto a la última dictadura, la guerra de Malvinas y el atentado a la AMIA. Habría que sumarle Cromañón y Once, que fueron posteriores y confirman que la negligencia y la crisis de responsabilidad se convirtieron en la marca indeleble de las principales desdichas del país en el siglo XXI. Porque no hay nada más neoliberal que la irresponsabilidad.
La historia es más o menos conocida: luego de cinco días de intensa lluvia acumulada, entre el 27 y el 29 de abril la Ciudad de Santa Fe se inundó cuando el agua del río Salado ingresó por una “pequeña” brecha de 1200 metros en la defensa del cordón oeste, producto de obras estatales inconclusas que debían contener la crecida. La misma defensa que se ve en la foto de portada del libro de Jorge Castro durante una inauguración de 1997 en la que posan triunfales entre otros Jorge Obeid, Carlos Reuteman y el por aquel entonces intendente Horacio Rosatti, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion.
A ellos y unos cuantos más la sociedad santafesina los responsabiliza políticamente por no haber terminado las obras prometidas, por no avisar a nadie sobre el cauce descontrolado del río que arrasaría la ciudad en cuestión de horas y, finalmente, por abandonar a un tercio de la población a su suerte una vez sucedida la tragedia. Para inundar solo tardaron un día, pero lograron esquivar preguntas durante 20 años y la mayoría murió sin ser juzgados.
Luego de mucho batallar, en abril de 2021 se aprobó en la Legislatura santafesina la ley que establece el 29 de abril como “Día de la memoria y la solidaridad de la inundación de Santa Fe y alrededores”. El proyecto original llevaba el nombre de “Día de la memoria del pueblo inundado” y fue presentado por la diputada de Ciudad Futura, Damaris Pacchiotti, a instancias de la organización La Poderosa, con base en barrio Chalet, compuesta en su mayoría por compañeras inundadas que hace 19 años mantienen viva la memoria cada 29. Un gran logro teniendo en cuenta que, especialmente en la Legislatura, la inundación siempre fue un tabú del que cuesta hacerse cargo. Gran parte de los testimonios recogidos les pertenecen.
Entre otras cosas, esta ley insta al Estado, a través del ministerio de educación, a incluir la efeméride de la inundación, que hasta hoy estuvo ausente del calendario escolar en una ciudad donde 129 escuelas fueron directamente afectadas por el agua y otros cientos funcionaron como centros de evacuados durante meses. Así, nos propusimos confeccionar un cuaderno de apoyo para docentes con el objetivo de describir qué pasó aquel 29, explicar por qué era una tragedia evitable y, lo más importante, indagar sobre qué papel jugaron la solidaridad y la organización ante el abandono gubernamental. Este artículo es producto de ese trabajo del que participaron Laura Venturini, Adriana Falchini, María Claudia Albornoz de La Poderosa, y muchas otras.
En el prólogo del material didáctico Adriana Falchini (militante de Ciudad Futura y una de las tantas referentes de la lucha de lxs inundadxs) afirma que la memoria necesita el eco de la memoria de otros y otras, pues completamos recuerdos y los elaboramos con la ayuda de los demás. Un poco sobre eso se trata. Estamos lejos del 2003 pero no lejos de estar sensibilizados con los daños ambientales y sus causales socio-política-económicas que, lamentablemente, no dejan de ocurrirnos.
Millones de litros de lágrimas
La inundación de Santa Fe se dio de la misma forma en que se llena una cubetera de hielo: el agua sorteando obstáculos y estancándose en cada barrio como si fuera una pileta. Según los informes técnicos, la secuencia de ingreso se inicia entre el domingo 27 y el lunes 28 de abril, pero fue entre la 1 y las 21hs del martes 29 que un 30% de la capital de la provincia quedó bajo un tsunami de agua-lodo que se comió 43 barrios del cordón oeste, 1226 manzanas que van desde el norte hasta el sur, en su mayoría barrios populares y algunos de clase media y media-baja. Sin teléfonos celulares y en medio de un apagón eléctrico masivo.
Lo primero que hay que entender a la hora de hacer memoria respecto a la inundación es el trasfondo de la disputa sobre la cantidad de muertes que produjo. Hasta hoy la versión oficial del Estado Provincial afirma que hubo 23 personas fallecidas. Un número por demás tramposo que solo incluye a quienes se ahogaron instantáneamente en el momento del ingreso del agua. Como Uriel, un bebe de 12 días que fue arrastrado de los brazos de su madre por la corriente en las inmediaciones del estadio de Colón. “Como me tragaba el agua para adentro de la cancha yo lo solté” dijo Vanesa, de 23 años, que estuvo 12 horas prendida a una columna dentro del “Cementerio de los elefantes”, esperando que alguien la rescatara. El cuerpo del bebe fue encontrado 5 días después.
Informe técnico: secuencia de ingreso del agua el 27, 28 y 29 de abril de 2003 (Fuente: La Poderosa)
Pero la mayoría de la gente coincide con las organizaciones de inundadxs que la cifra real de muertes asciende a 158, porque no se limita al momento del ingreso del agua sino a quienes murieron producto de los traumas durante y después del 29 de abril: cuadros de depresión, fobias, pánico, desencadenamiento de cánceres, afecciones cardíacas, accidentes cerebro vasculares y amputaciones luego de la tragedia. “Mi abuela tenía 71 años y murió a causa de la inundación el 2 de mayo. Esa semana le dio un pico de presión, la internaron en Santo Tomé y falleció. El Estado no la reconoció: no está en los datos ni forma parte de la lista oficial de víctimas. Jamás se hicieron cargo”, cuenta Analía Molinari de barrio Chalet. También hubo suicidios, como el de Evelyn, una piba de 19 años, y otros más que están documentados en un durísimo artículo de Página/12 que salió por aquellos días. La mayor incidencia de estas muertes se registra en los cuatro primeros meses posteriores, pero hay muchas otras que no fueron mayoritariamente denunciadas por desconocimiento.
Lo segundo que hay que entender, en un mundo al borde del colapso ambiental, tiene que ver con la manera en que encaramos la gestión de riesgos ante catástrofes que siempre son naturales y sociales. Se sabe que la etapa más difícil y decisiva no es solo en el momento del hecho sino al afrontar las consecuencias, que son directamente proporcionales a la magnitud de la catástrofe. En Santa Fe las imágenes y los testimonios describen una situación de posguerra: “Un mes después volví al barrio. Era todo destrucción. Montañas de muebles y electrodomésticos rotos en todas las cuadras. Parecía que hubiera habido una guerra” dice Silvia Cáceres de barrio Santa Rosa de Lima, que coincide con Mercedes, de barrio Chalet en que “caminar por el barrio era terrible. Todos estábamos en una situación deplorable, golpeados. El olor era como el de una guerra, o peor.”
Pasaje Galisteo, barrio Roma. Fuente: archivo Adriana Falchini
Fueron evacuadas 135 mil personas, en una ciudad de 500 mil. Un tercio de la población de las cuales 30 mil se albergaron en más de 300 centros de evacuados improvisados en escuelas, capillas e iglesias, clubes, centros comunitarios, universidades, vecinales, asociaciones civiles, gremios, fundaciones, hogares, jardines, centros de salud, sedes de partidos políticos, mutuales. Unas 28 mil viviendas se vieron afectadas y 5 mil quedaron irrecuperables. Los habitantes del Oeste, corridos de su lugar, se plegaron sobre el centro exponiendo una realidad un tanto desconocida o silenciada, la famosa fractura social. “Nos evacuamos en la Iglesia Inmaculada. Estábamos tirados en un colchoncito, todos amontonados. Estuve más de un mes fuera de mi hogar, porque recién en ese momento escurrió por completo el agua. Cuando volví, había un caballo muerto en la galería de casa. Tuvimos que sacarlo. Después sacamos los muebles, los pedazos de ropero que se deshacían solos. El volver a empezar fue un trauma y 15 años después hay cosas que no pude recuperar, no puedo tener ni siquiera un ropero como la gente”, relata Irma Ayala
Basta con trasladarse mentalmente a los primeros días de mayo de 2003 e imaginar, detrás de los ceros y las seis cifras, toda una población de niñxs requiriendo atención urgente en cuanto a alimentación, nutrición, atención psicofísica de la salud, deserción escolar, repitencia o aparición de síntomas post-traumáticos; una población de ancianos abandonada a su suerte, donde abundan las historias de gente que no pudo salir de sus casas cuando llegó el agua, como Silvia, que cuenta que su tío Domingo “no quiso salir y el agua le cerró la puerta. Días después lo encontraron muerto arriba de la mesa”; finalmente, una población inmensa de adultos necesitados de políticas de trabajo y vivienda para reconstruir sus proyectos familiares. Ni hablar del estado de contaminación de las casas y los barrios inundados. Un informe de la CEPAL encargado por el gobierno provincial y luego desechado por inconveniente, afirma que las pérdidas económicas se calculan en unos 800 millones de dólares, incluyendo al sector agropecuario y el cordón frutihortícola de la zona metropolitana.
A pesar de contar con varias inundaciones a cuestas, lo que en este caso destaca por encima de todo es la falta de familiaridad de la población con un fenómeno totalmente novedoso. La pregunta sería ¿Cuál fue la novedad?
Para nada sirve el sol
“Acostumbrado a la miseria, mas no a la maldad” es una expresión popular de las favelas de Rio de Janeiro que aplica también para los habitantes del oeste santafesino, que soportaron estoicamente la intensidad del desastre (el elevado nivel del agua y sus elementos contaminantes), la rapidez (en cuestión de minutos) y la duración (no solo de la inundación sino de la inhabitabilidad de las viviendas). Para mal, a lo largo de la historia una parte cada vez más importante de la población se ha ido acostumbrando a que las peores ubicaciones de la ciudad sean un sitio de riesgo en sí mismo.
Lo que no soportaron los afectados fue el grado de previsibilidad, la sensación de que si se decía la verdad a tiempo se podría haber prevenido o evitado lo más cruel: las pérdidas, los traumas, la gente ahogada, los gritos, el silencio, la desesperación. Al menos una evacuación planificada que evitara la imagen de cientos de familias deambulando sin rumbo por Avenida Freyre y López y Planes. Por el contrario, el martes 29 de abril a las 7:35, el intendente Álvarez negaba por radio, en vivo y en directo, cualquier posibilidad de avance del río hacia barrios como Chalet y Centenario, que a las dos horas estaban hasta el cuello de agua. Luego vino el “a mí nunca nadie me avisó nada” de Reutemann, las obras inconclusas, inexistencia de programas de monitoreo, falta de planes de contingencia, ausencia de políticas de reparación inmediata, tanto humana como territorial.
La socióloga italiana Donatella Della Porta usa el concepto de crisis de responsabilidad, para explicar el porqué de la incapacidad del estado para contener y revertir procesos de creciente desposesión y desigualdad. La característica más visible de esa crisis es la disociación entre las instituciones de representación democrática y el quehacer cotidiano de la sociedad. Por ejemplo: en un mundo ideal, las instituciones políticas, del gobernador para abajo, deberían haber respondido una por una las principales demandas de los inundados: investigar todos los hechos relacionados con la inundación, antes, durante y después de la catástrofe; iniciar el proceso judicial contra los responsables políticos y técnicos; diseñar una indemnización integral a todos los afectados y políticas públicas concretas de prevención para evitar nuevas muertes y secuelas. Nada de eso se hizo.
En cambio, la primera respuesta inmediata fue la movilización de 1600 efectivos de distintas fuerzas de seguridad (ejército, prefectura y gendarmería) con el objetivo de “pacificar”. No cuenta como prueba, pero era un secreto a voces que, en el caos de las noches posteriores al ingreso del agua, el apagón y las acciones desesperadas de la gente, se escuchaban tiros por todos lados. Recuerdo por aquellos días una charla en la puerta del mítico bar Trifertito con un gendarme jovencito que ante la pregunta sobre si era cierto que estaban bajando gente respondió sonriendo: “No, se caen solos”.
La otra respuesta fue en agosto de 2003 cuando se aprobó en diputados la inconsulta ley 12.183, también llamada “Régimen excepcional de reparación”, una treta del Poder Ejecutivo Provincial y un amplio conjunto de la clase política para eludir la responsabilidad amparándose en una catástrofe natural inevitable por la que sólo correspondía una “reparación excepcional” en vez de una reparación integral que contemplara los daños materiales, laborales, morales y fundamentalmente de proyecto de vida, como pedían los inundados. Para variar, también se creó un “Ente de Reconstrucción” que salió más caro que las magras indemnizaciones de 4 mil pesos que le dieron a los afectados.
En cuanto al proceso judicial, el 5 de mayo de 2003 se iniciaron las primeras denuncias de algunas familias y organismos de DDHH, aunque el juicio propiamente dicho comenzó en 2008 y tuvo sentencia en…2019. En el medio, un expediente compuesto por 70 declaraciones testimoniales, 10 indagatorias, 7 sobreseimientos, 3 procesados y solo 2 culpables: Edgardo Berli -Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Santa Fe- y Ricardo Fratti -Director Provincial de Obras Hidráulicas. Los principales responsables políticos murieron impunes, como Reuteman y Alvarez. Mirar para otro lado es la política pública no escrita más utilizada de las instituciones políticas argentinas.
Un abrazo tuyo no vendría nada mal
Es de público conocimiento que, ante la inacción absoluta del gobierno, la solidaridad y la organización fueron (y siguen siendo) los únicos pilares de la reconstrucción, parcial, de Santa Fe.
Primero fue una enorme ola de solidaridad, con campañas que cruzaron el país de punta a punta a través de la Red Solidaria, Cáritas, la Cruz Roja, escuelas, organismos del Estado y empresas, hasta la voluntad particular de miles de argentinos y argentinas. También apareció la ayuda internacional de países como Chile, Japón, Francia, España, Italia y Estados Unidos, entre otros. A nivel local, el mismo 29 de abril, a pocas horas del ingreso masivo del agua, diversas organizaciones sociales santafesinas decidieron constituirse como Comité de Solidaridad. Ese trabajo voluntario de la comunidad organizada sostuvo la atención de los evacuados, la recepción y distribución de donaciones, la asistencia y la ayuda solidaria que se canalizó a través una innumerable cantidad de organizaciones sociales, sindicales, religiosas, clubes, universidades, agrupaciones juveniles y entidades varias.
“No se instrumentó ningún programa de evacuación ni contención. Cómo pudimos debimos abandonar nuestras viviendas. Muchos de nosotros nos salvamos porque alguien nos abrazó, nos ayudó a cuidar a nuestros hijos, nos abrigó; alguien nos acercó las manos, lloró con nosotros, nos ayudó a buscar a nuestros familiares; alguien nos sostuvo para no caer. Esos alguien que nunca olvidaremos tienen nombre: miles de gestos solidarios de todo el país y el mundo” dice el documento firmado por las organizaciones de inundadxs al cumplirse el primer aniversario de la tragedia. Pero también sentencia: “nos han convertidos en exiliados en nuestra propia ciudad”.
Porque, como suele suceder, cuando el agua y la ola solidaria bajan, lo que queda depende solo de la organización de los principales afectados, que en este caso tomó el nombre de “Carpa Negra de la memoria y la Dignidad”, “Marcha de las Antorchas”, “Empresas afectadas”, “Familiares de Víctimas de la Inundación”, y tantas otras identidades que canalizaron las principales acciones colectivas del pueblo inundado desde aquellos días de mayo de 2003 hasta la ley que se aprobó el año pasado en la Legislatura. La organización y la lucha de los inundados aporta muchos aprendizajes valiosos para el porvenir de nuestras ciudades ante los riesgos inminentes que nos dejará como legado de futuro la perversa combinación de crisis climática e irresponsabilidad política, que actúan en tándem hace décadas.
Primero, que el discurso, la disputa discursiva, no es una cuestión puramente lingüística, sino también material. No hay forma de conocer ninguna realidad que no esté mediada por el lenguaje, y el lenguaje siempre es producto de alguna articulación discursiva. Es el mandamiento 1 de los comunicadores…y en este caso lo fue también para lxs inundadxs. Una inundación no es un conflicto político hasta que se señala un culpable de esa inundación, se construye un discurso que dé cuenta de porqué ha sucedido y se fija un recorrido alternativo que permita cambiar sus causas y consecuencias. Independientemente de los datos objetivos, siguen siendo las voces de la memoria de lxs afectadxs las que constituyeron un relato detallado que cuenta diferentes momentos de la tragedia: desde llegada violenta del agua, las noches del techo, el peregrinar por la ciudad, el dolor frente a las pérdidas, las muertes, las injusticias.
De un modo u otro esos relatos también son la clave de la politicidad del fenómeno que rodean las acciones llevadas adelante en todos estos años: relevamientos barriales para aportar datos más certeros que los del gobierno, el 1er congreso de afectados, los museos itinerantes de fotos y, claro, las marchas y acampes que tuvieron un valor central para mostrar las consecuencias trágicas de la inundación y dar una disputa de sentido en torno a varias trampas discursivas que pretendieron instalarse desde el ejecutivo provincial, como hablar de “la desmesura del salado” y la “catástrofe natural” para obviar la imprevisión y el abandono de personas; insistir en la “ayuda económica excepcional” frente al pedido a gritos de una indemnización integral; la perorata de “volver a la normalidad” rápidamente, como en la pos pandemia actual, en vez de afrontar con responsabilidad la tarea de reconstruir los barrios, la ciudad, el trabajo y la subjetividad ciudadana, todas hechas mierda; y como frutilla del postre, la clásica reutemista de “dejar atrás el pasado y mirar al futuro” en lugar de pensar qué pasó y porqué pasó.
La lucha de los inundados puso en tensión ese relato. Romper con la idea de que la única respuesta a la prueba que nos enfrentan las muertes trágicas consistiría en hacer el duelo. Que los muertos no tienen otro destino más que la inexistencia. Dejar atrás el pasado, como pedían Reutemann y sus secuaces, suponía el conveniente corte de todo tipo de lazos con los fallecidos, que no tenían otro rol más que hacerse olvidar. Por eso fue tan disruptiva e incómoda la simbología de las cruces clavadas en el centro político de la ciudad por los miembros de La Marcha de las Antorchas frente a la Casa Gris. El símbolo, el ícono que la Marcha sembró en la plaza para que los santafesinos a través de su presencia no dejaran morir en la memoria uno de los testimonios más vivos de lo que dejó la inundación: la muerte de nuestros vecinos. A contrapelo de la teoría del duelo, cada inundado ofreció a sus amigos y familiares muertos un plus de existencia, una prolongación de su presencia para que pudieran terminar aquello para lo que estaban hechos: ser felices en sus hogares. La única manera: recuperar lo perdido. Si el “aquí” del hogar se llenó de agua y se vació de afecto, entonces hay que construir un “allá”.
El 29 de abril no conmemora solo esta catástrofe social y política evitable, sino que recupera una historia de lucha, organización, solidaridad y trabajo por sostener la memoria. La inundación de Santa Fe no es solo un problema de los afectados y afectadas, es una interpelación a la ciudadanía en su conjunto que no debe olvidar que la irresponsabilidad política y la impunidad es un ataque directo a la dignidad humana, a los derechos y a la ética de las instituciones que representan la voluntad del pueblo. Por eso, recuperar el 29 de abril no es solo atender a fortalecer la memoria de un pasado reciente, es también una posibilidad de comprender y comprendernos como parte de una historia que no sucedió «a otros» sino que nos involucra y nos implica a todos y todas.
Alejandro Gelfuso es militante de Ciudad Futura, licenciado en Comunicación Social y doctorando en Ciencia Política.






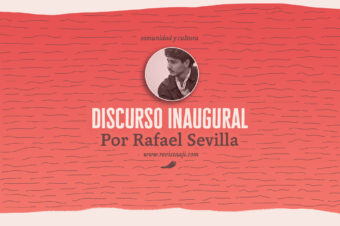
Dejar un comentario