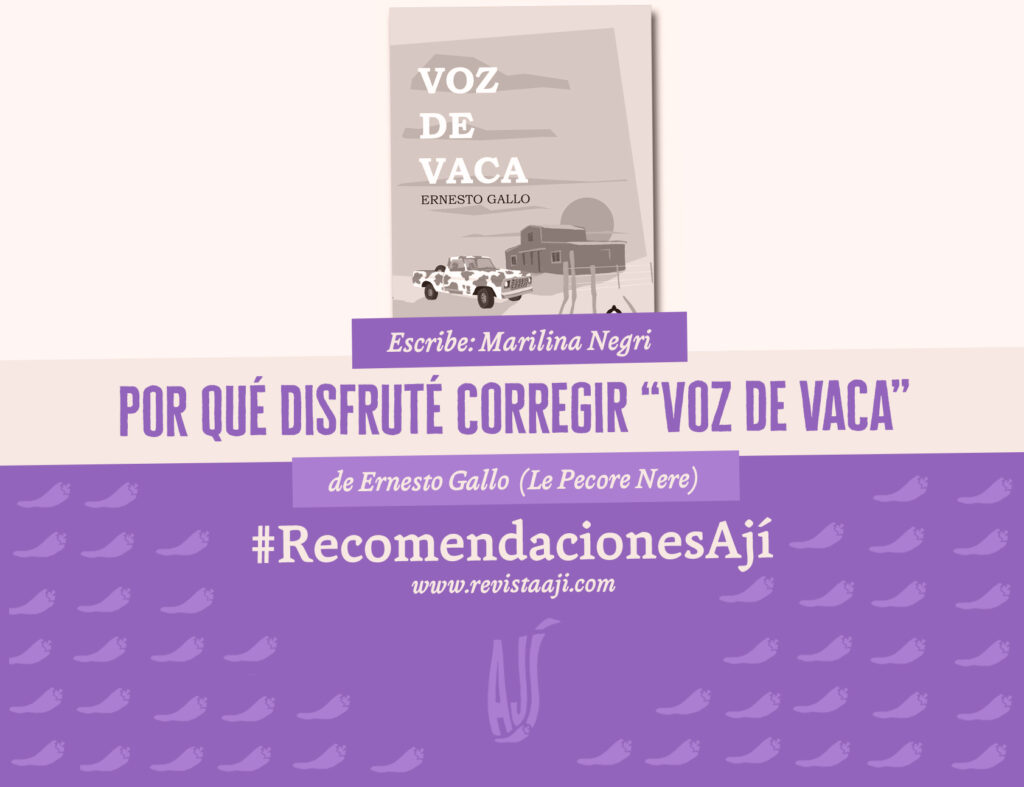
1
Cuando uno corrige un libro tiene que leerlo muchas veces. Muchísimas. Para ofrecer una imagen que todos conocen, corregir un libro es como subir una montaña. En las primeras dos lecturas hay placer (no siempre, claro), pero en las siguientes es inevitable que aparezca el tedio y en esas condiciones, llegar a la cima, o sea, terminar de corregir, créanme que resulta difícil, a veces, tortuoso. Les ahorro el llanto.
Dicho esto, lo primero que quiero decir sobre Voz de vaca es que lo leí muchas veces —la verdad, perdí la cuenta de cuántas fueron— y nunca me cansó. Al contrario, en cada lectura disfruté de mi trabajo. Con esto debería bastar para cerrar la exposición, pero seguimos un poquito más, porque me interesa contarles por qué creo que esto fue así.
2
Voz de vaca está compuesto por ocho cuentos. Los personajes (los tres hermanos Nelson, Simón y Matías, el padre, la madre, el peón) se repiten, se desarrollan y evolucionan a medida que van pasando los relatos. El narrador protagonista es Nelson, el mayor de los hermanos. En los primeros cuentos, el padre lleva a sus pequeños hijos a trabajar con él al campo, en el interior del Chaco, durante una de las mayores sequías en la historia de esa provincia. Nelson nos cuenta lo que va aprendiendo como futuro hombre de campo: si no hay agua, no crece el pasto, las vacas no tienen para comer y si se mueren, perdés plata. Por si fuera poco, los perros están famélicos y los hermanitos se olvidaron los sombreros y es mediodía en pleno campo chaqueño. Hace un calor inaguantable al rayo del sol. Además, el padre parece estar enfermo y tiene el presentimiento de que le han robado vacas. El peón ha dejado de ir a trabajar y aunque los chicos tienen hambre, hay que esperar hasta la tardecita para comer las tortafritas que les regaló un vecino.
3
Pienso que tal vez la clave de que aún en la quinta o sexta lectura —enfatizo, quinta o sexta lectura y fueron más, pero así y todo seguramente queden errores porque, como dice Alan Pauls, corregir es imposible— este libro me siguiera gustando, puede encontrarse en el trabajo con la lengua que hace el autor, es decir, en esa mezcla que surge de la elección de palabras, el tono y las estructuras sintácticas que, en este caso, son propias de un registro coloquial (recordemos que el narrador es un chico del interior del Chaco, que vive y trabaja en el campo). Ese vocabulario y esa sintaxis para mí son inusuales y novedosas, incluso sin pretender ser originales y sin que exista un uso experimental del lenguaje (más bien, lo contrario). Creo que lo que me atrajo de este libro fue la musicalidad que resulta de ese trabajo con la lengua y la calma chicha en la que vas entrando al leer los relatos.
El léxico empleado en Voz de vaca y su trabajo con la sintaxis me llevaron de paseo por el campo, mientras corregía, y mis ojos se llenaron de imágenes y palabras nuevas, y de otras que alguna vez leí y había olvidado, pues no son de uso frecuente para mí: piquete de descanso, represa, molino, montura, corral, los nombres de los pájaros, los nombres de los árboles, tranquera, estribos, machete, camachuí, cuadrilla, amansar, capataz, pira, ura, charque…
Como se suele decir, las palabras dicen más de lo que dicen y, en este caso, creo que el trabajo del autor con la lengua enriquece la experiencia de lectura, a la vez que les otorga autenticidad a los espacios, a los personajes y a los diálogos.
Otro acierto para mí es la atemporalidad del léxico elegido. Aunque hay un habla coloquial provinciana y una sintaxis particular que responde a ello, el vocabulario utilizado podría decirse que es neutral. Creo que esto es un acierto porque esa decisión permite que una obra no envejezca tan rápido, como probablemente sí ocurra con otras que reproducen el lenguaje que se usa en las villas o en las redes sociales, por ejemplo. Un lenguaje cargado de neologismos y formas que están en movimiento, en perpetuo cambio.
3
Por otra parte, creo que hay una unidad en los relatos que va más allá de la repetición de personajes y escenarios: a mi entender, uno de los motivos de esa unidad es la recurrencia del par austeridad/supervivencia. Dicho así supervivencia parece un hobbie de gente de ciudad, pero me refiero a lo que significa sobrevivir con poco, algo que todos más o menos podemos identificar. «Sobrevivir» además es el título del primer cuento. Es como si el autor nos hubiera dejado un cartel en la tranquera con la leyenda: De aquí en más, se sobrevive.
Los relatos transcurren en un escenario que la mayor parte del tiempo es adverso (por el clima, por las circunstancias, por la escasez y la incomodidad en la que viven los personajes) y los leemos desde la comodidad de nuestros hogares con todo a disposición (agua corriente, aire acondicionado, heladera, entretenimiento on demand, por nombrar algunas). Voy a hablar por mí y tal vez diga una obviedad, no importa: el contraste que se experimenta es pasmoso. Creo que en este sentido Voz de vaca me resultó un antídoto contra la saturación que me provocaba en pleno 2020 tanta oferta de productos culturales de todo tipo, formato, plataformas y colores. Ante esa oferta descomunal, el libro es un paisaje despejado y tranquilo. Un árbol de mangos te ofrece sombra y los frutos están a punto.
Pero esa tranquilidad, esa calma chicha del campo que transmiten tanto el léxico como la sintaxis, es una trampa, ya que a fin de cuentas resulta perturbadora para Nelson, cuya vida es un laberinto como lo es cualquier vida. O más. O sea, en esa calma chicha pasan cosas tremendas que ya van a descubrir cuando lean el libro.
En Voz de vaca no sé si se plasma una visión de mundo, creo que sería mucho decir eso de un primer libro, pero sí creo que Ernesto logra mostrarnos una forma original de enfocar el mundo. Y para mí lo interesante es que lo hace con las viejas herramientas.
4
Para cerrar, dejo un fragmento de «Dos elefantes», en el que creo que se reflejan algunas de las características que fui mencionando: el trabajo con la sintaxis, la selección del léxico, la musicalidad, la austeridad y la supervivencia, la calma chicha que te va entrando al leer —aunque pasen cosas terribles en las historias— y la forma original de enfocar el mundo:
[…]De repente empezó a soplar un vientito fresco.
—Viento sur —dijo papá.
Ya había paleado casi un metro para abajo y por el esfuerzo, y a pesar del fresco repentino, estaba todo transpirado. Tenía las patas embarradas y en las palmas me empezaban a salir callos. Paré a descansar y, con la pala todavía en mano, miré al horizonte: se veía la gran cañada. El pasto verde. En el cielo había algunas nubes dispersas aquí y allá y el sol que se filtraba por las nubes caía sobre la tierra como un reflector gigante; no muy lejos, revoloteaban dos garzas mora. Largué un suspiro y fue como si todo el aire del mundo se me escapara de las entrañas. Levanté la mirada y pude ver cómo los árboles a mi alrededor se mecían con el viento. Los timbó, el algarrobo, los palos borrachos, los eucaliptos, los quebrachos… Los árboles rodeaban la represa, donde el agua también se movía con el viento sur y se formaban olitas. Volví a observar más allá, pero esta vez la imagen me pareció distinta, como si viera algo que antes no me era posible ver. También observé, desde abajo, el cajón de mi amigo.
Y pensé en papá, que cuando hablaba del cielo lo hacía para adivinar si habría o no habría lluvia —porque el pasto necesita agua y si no hay pasto las vacas no engordan, y si las vacas no engordan, perdés plata—; cuando se fijaba en algún árbol era por su madera, si serviría para un poste o para unas varillas, y los únicos pájaros que le interesaban eran los cuervos, para localizar la vaca muerta.
Terminé de palear y salí del pozo, ayudándome con los brazos. Cargamos el ataúd y lo pusimos junto a la tumba. Papá ató el cajón para que pudiéramos bajarlo entre los dos. Le hizo un nudo cruz en el medio. Así lo bajaríamos con otras sogas que, a su vez, se atarían al nudo. Me ubiqué a un lado del pozo y papá del otro, cada uno con soga en mano.
—Nelson, vas a tener que aguantar —dijo—, está pesado.
Asentí con la cabeza. Anselmo empujó el ataúd hasta dejarlo colgando sobre la tumba y así lo empezamos a bajar. La soga me quemaba las palmas de las manos.
Ficha técnica: Ernesto Gallo. Voz de vaca. Rosario, Le Pecore Nere, 2023.
Ernesto Gallo nació en 1997 en Resistencia, provincia del Chaco. Vive en Rosario desde el 2015. Estudió Psicología en la UNR. Su primer libro de cuentos Voz de vaca resultó finalista del Concurso Municipal de Narrativa Manuel Musto 2021. Forma parte de la organización del Grupo Savoy. Miembro del Centro de Lecturas: Debate y Transmisión. Forma parte de la comisión editorial de la revista literaria El cocodrilo.
Marilina Negri. Correctora de textos freelance. Colabora con las editoriales Le Pecore Nere, Último Recurso, Facultad Libre, entre otras. Co-editó la revista El Corán y el Termotanque.




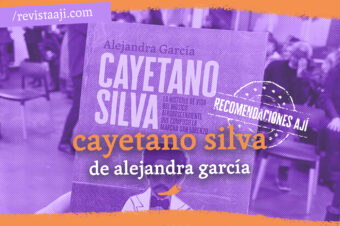


Dejar un comentario