
Es la primera y última luz de nuestro día, guarda y esparce una cantidad virtualmente infinita de datos tan sensibles como inocuos para cada uno de nosotros, proyecta la promesa de un Aleph estragado, y sin embargo la pantalla de nuestro celular nos está exponiendo actualmente a un cambio sin precedentes en nuestros cien mil años de homo sapiens sapiens: en inglés lo llaman tik-tok brain, pero no sólo tik-tok es responsable.
Hagámonos cargo.
Es ya por todos conocido el malestar que el huracán semiótico de las redes sociales puede infligir en la psique de un ser humano promedio: distintos tipos de estrés, exposición a discursos nocivos, adicciones varias, falta de concentración, desequilibrios de ansiedad, autoconfirmación de sesgos, depresión. Pero pocas de las críticas concentradas en los efectos se han esforzado por rastrear algunas de las razones enraizadas en la misma arquitectura de los discursos de red, en el mismo formato que estructura ese discurso incluso antes de distribuirlo bajo el pulpo algorítmico.
Este no es un rasgo menor si tomamos en cuenta que se trata del commoditie de entretenimiento más consumido por la humanidad, pura cultura de nuestra cotidianeidad más ociosa, de instantáneo y gratuito acceso con sólo mover el pulgar: el infinito scroll de “contenido” de nuestras redes sociales, el video tras video tras video que ya ha colonizado la comunicación de todas las culturas del globo.
No existen dudas de que el consumo dinámico de redes sociales cunde acá y en la China socialista; en cambio, lo que sí genera incertidumbre, es comprobar la impotencia de otros espacios, como la institución educativa, frente a personas que ya se muestran orgánicamente incapaces de concentrar su atención de manera sostenida frente a cualquier discurso que dure más que un reel de Instagram. La impotencia docente ya se está volviendo una causa bastante generalizada, transversal a cualquier país: algunas docentes describen el comportamiento de sus alumnos niños y adolescentes como el propio de un adicto, una persona que sufre el malestar de la abstinencia cuando es privada del acceso a su celular y el chute dopamínico al cual su atención se ha acostumbrado, una persona molesta y literalmente incapaz de sostener la atención frente a la exposición de un docente cuya clase no fue planificada con la misma instantaneidad de un video de tik-tok.
La hegemonía del formato tik-tok en todas las redes sociales ya no causa estragos sólo a nivel político o de marketing, sino que su dinámica de impacto emocional está modificando la conducta de las sociedades en general debido al poderosísimo estímulo que produce en el cerebro humano.
El tik-tok brain.
La constante exposición a este potente formato no modifica la configuración de nuestro cerebro —o el del niño en crecimiento— pero sí afecta la propagación de un neurotransmisor llamado dopamina, el cual es multiplicado exponencialmente cada vez que suspendemos nuestra atención scrolleando la eterna interfaz. La generación de dopamina está directamente vinculada a la anticipación de cualquier tipo de recompensa o estímulo que el cerebro perciba como relevante, y su mecanismo ha sido efectivísimamente plasmado en la lógica algorítmica de los tech giants. Tanto es así, que los arquitectos de las redes sociales han algoritmizado también la cuota justa de aleatoriedad para que este chute dopamínico se produzca con mayor efectividad en nuestro cerebro cada vez que nuestra atención choca con un nuevo video que nos interpela. La aleatoriedad es el factor que aumenta lo justo y necesario nuestro sentido de expectativa, logrando así una mayor explosión dopamínica en nuestro interior; es decir, que no se trata del mero “botón de la felicidad” sino del mecanismo que nos mantiene alertas, literalmente expectantes por lo que va a ocurrir, por el siguiente y el siguiente y el siguiente video, hasta preguntarnos cómo perdimos aquella preciosa hora destinada a nuestro precioso proyecto y ahora extinguida en una serie de videítos de perritos jugando con gatos, streamers mostrando ropa, colas varias y goles del burrito Ortega (cada uno sabrá sus debilidades, y si no las sabrá su algoritmo).
La comparación de esta dinámica en redes con aquella de una máquina tragamonedas es acertada; el costo de apenas deslizar nuestro pulgar por la pantalla para descubrir otra novedad instantánea es bajísimo, y la aleatoriedad de contenido captura nuestra atención entre los segundos atomizados del novísimo zapping del siglo XXI, uno mucho más salvaje y partido, un consumo vertebrado por golpes de dopamina tan fugaz y descartable que está poniendo en peligro a otros desarrollos de atención y pensamiento crítico de la sociedad en general, está volviendo adicto al cerebro humano a la histeria de tiempos sin pausa y emociones dinamitadas: el usuario que exige explicada la complejidad del mundo en veinte segundos.
Ahora nos resulta graciosa la inocencia de la crítica del siglo XX hacia el “vértigo” del zapping de la TV; si algo hemos comprobado es que la cultura de Internet ha hecho más violento a lo violento, más necio a lo necio, más pornográfico y bizarro a todo lo que podía serlo. Pero este cambio en el formato es anterior al contenido, ya que funda las bases de ese contenido; esto sí es ya un axioma del marketing: “si tu mensaje no impacta en los primeros tres segundos el scroll reflejo lo vuela, bro.”
Todos sabemos que la fugacidad predomina en el entretenimiento virtual, pero nadie se anima a preguntar qué pasará entonces en los cerebros de una sociedad donde el entretenimiento virtual predomina en la mayoría de las atenciones (por supuesto, varios cuerpos delante de la educación, el arte o la literatura…).
Y la evidencia de este predominio está legitimada científicamente por la mayor existencia de dopamina en los cerebros enviciados con la cascada eterna de cualquier red social. Estudios han comprobado que las zonas de nuestro cerebro más estimuladas por la dinámica adictiva de descubrir y descubrir un nuevo contenido son la corteza media prefrontal y el núcleo talámico anteromedial, dos zonas especialmente involucradas en la generación de adicciones. Solo que la adicción dopamínica del formato tik-tok no se asemeja al fervor de una anfetamina o la anestesia de un opioide, sino que es muy similar a la infinita promesa de una máquina tragamonedas, un seteo de expectativas aleatoriamente gratificadas que nos mantiene suspendidos en la dinámica del una más y una más y una más. Para esto, hay que entender el uso orgánico de la dopamina y su influencia crucial en nuestra conducta a la hora de mantenernos motivados: la dopamina es el principal neurotransmisor que nos hace correr esos últimos cien metros para llegar a nuestro objetivo, nos hace escribir una página más, nos compromete con cualquier esfuerzo que nosotros reconozcamos como anticipatorio a un legítimo y gratificante logro.
¿Pero qué sucedería si esos mecanismos naturales de exigencia son de pronto enlatados en un sucedáneo artificial de distracciones explosivas y sin fin, una máquina de setear expectativas para luego gratificarlas, y así secuestrar la atención ad infinitum?
Lo que hoy en día podemos comprobar es que los cerebros presa de este automatismo no pueden comprometerse con cualquier tipo de esfuerzo que pague su gratificación en un mediano plazo, que exija esfuerzos mayores a los básicos requisitos de un mensaje audiovisual explícito y apurado, que promete y entrega en el mismo acto: un mensaje carente de pausas, titubeos, suspiros, en fin, la duda humana.
Nunca antes en la historia del entretenimiento tan poco esfuerzo ha sido retribuido de manera tan profusa, y su contraste es tan grosero que las consecuencias son observables especialmente en los humanos que ya han nacido con estos estímulos como parte de su normalidad, que están literalmente configurando sus cerebros: el acostumbramiento al premio fácil en el organismo transforma luego al ser humano en un ser apático, no dispuesto a lidiar con complejidades que no retribuyan al instante, que mantengan una incertidumbre más parecida al laberinto de la vida y sus infortunios.
Los científicos describen este estado de apatía como un “meh state”, una postura anímica de constante indiferencia, y esto no sólo se debe a la dificultad que presentan otras experiencias no gratificantes, sino a la sencilla razón de que nuestra natural dopamina ha sido ya agotada con anticipación en las exprimideras automáticas del scroll infinito. Y luego, claro, nuestro cuerpo se ve orgánicamente impedido de generar la atracción por nuevos intereses, nada nos despierta ese bichito de salir a realizar obligaciones o aventuras, sueños, peligros, si quiera un trotecito de rutina, porque todos nuestros neurotransmisores han sido ya fritados en el casino de la eterna vidriera cavernaria, la luz que siempre tiene un poco más.
Y uno de los mayores agravantes de esta dinámica es que la dopamina se libera especialmente en el ejercicio cerebral de la anticipación, pero no necesariamente de la anticipación por lo placentero; esto significa que su activación existe perfectamente —e incluso de forma más efectiva— frente a contenidos que un usuario encontraría puntualmente odiosos, indignantes, violentos o, sencillamente, factibles de convertirlo en un troll, un sujeto consumido por el circulo vicioso de sus peores impulsos…
De hecho, no es casual que las personas adictas a esta suerte de soft drug tampoco puedan contener su impulsividad, se vuelvan víctimas de su humor. Como sabemos, la adicción se termina volviendo una carga hasta para el mismo adicto, y como los niveles de dopamina se agotan en el mismo ejercicio del eterno scrolleo, luego el usuario sigue y sigue scrolleando como quien exprime la última dosis de su jeringa, como quien lame los bordes del plato; conducta compulsiva tan ilógica como inevitable.
Futuro cultural
Este humilde escriba se aventura a decirlo: este cambio en la velocidad y las dinámicas de expectativa que reconfiguran nuestros vínculos humanos debe ser tomado como uno —sino el mayor— de los principales problemas que el homo sapiens tendrá de acá en más a la hora de generar símbolo. Y sus consecuencias —como con la AI— se encuentran aún en el primer umbral conocido; quedando abiertas las chances más apocalípticas.
¿Qué será de nuestra sociedad futura cuando el ser humano promedio no pueda proyectar su atención en un discurso que exija más de lo que retribuye? ¿Qué quedará sin decir cuando todo haya sido reducido a un chorizo semiótico, un embutido de gratificación instantánea que no es más que un valor indivisible en una cadena serializada perfectamente elaborada por inteligencia no humana?
Bueno, quizás la entidad educativa se vuelva la ruina de lo que fue, apenas un pasillo recubierto de pantallas interactivas tapando las grietas del mármol detrás, obsoleto. Quizás los vínculos se vuelvan la comprobación policial de credenciales, formas obvias de chequear quien está de qué lado, sin más espacio a la duda o la insatisfacción de no coincidir. Quizás el habla popular se deforme en el confort sin misterio de un facilitador, alguien sin curvas ni cadencias. Quizás —seguramente— alguna forma de lo literario siga siendo una catacumba, la incertidumbre de los pasos en la oscuridad, el misterio.
Lo que es seguro es que se empobrecerá la expresión general de nuestros discursos, ya que un montón de contenidos complejos nunca podrán reducirse al esquema instantáneo del tik-tok, un montón de formas de pensamiento lineal y pausado —que habilite la crítica— no cumplirán jamás con esta condición dopamínica que parece colonizar cada vez más cualquier discurso. No hay que olvidarse que el discurso de condición dopaminica fue configurado para la más salvaje de las competencias: aquella por los segundos de atención de ojos que son bombardeados con alternativas. Por eso siempre gana. Y es por eso que sobrepasa en la generación de interés si los comparamos contra el discurso pedagógico en general. El dios-algoritmo busca sólo mantener la atención, no le importa a partir de qué, y lo mide según las respuestas más instantáneas, las cuales suelen gatillarse por emociones violentas, de baja elaboración y rápido reflejo; o sea que estimular garpa más que educar, o sea que impresionar garpa más que tomarse el tiempo para explicarlo.
¿Será la liberación dopamínica la condición imperante para la comunicación del futuro?
Dopamina literaria
Si aceptamos estas condiciones como actuales, resultaría ingenuo creer que el campo literario —el recorte de lo que algunos ubican como literatura…— pueda quedar inmunizado como en su propia burbuja. Sabemos que los escritores de toda calaña se retroalimentan de la sociedad en la que hablan, en lo que encuentran de lengua viva, y no sería injusto especular las desviaciones que tendría sobre este quehacer una comunidad de hablantes cada vez más influenciados por esta suerte de crack ultra explícito.
Podemos aventurarnos a trazar algunas correspondencias: si el formato de internet detona a la palabra en un contexto urgente, entonces no es imprudente pensar que el estilo de cada vez más escritores expuestos a ese discurso —como a otros— tienda al mismo desvío. Y no es extraño leer prosas actuales que, incluso desde su cadencia, buscan la misma dinámica de rápida retribución, intentan capturar la atención del lector en apenas unas respiraciones. Cada vez están más legitimados editorialmente los estilos de frases cortas y punzantes, de cadencias monotonales que no se hamacan ni siquiera un renglón en los vaivenes de una frase larga y fluctuante, en los peligros de lo no metódico. Estos mismos modelos de escritor —muchos de los cuales son best sellers “finos”, estrellas de suplemento— redundan en prosas que se repiten en el mismo tipo de frase, en pocos párrafos de capitulitos que apenas adelantan su argumento, que acaso semejan al efecto dopamínico del golpe fugaz, temerosos de aburrir, y por eso fracasados en su ambición artística ya desde el vamos. Capítulos de apenas cuatro páginas escritas con apenas ocho “entradas”, como si perderse en la densidad de la palabra fuese sólo un vicio barroco e infundado.
Que no se malentienda, el latigazo de la síntesis no es un desvalor. La verdadera podredumbre está en la tendencia conservadora de reducir las posibilidades de la lengua y su cadencia a un enlatado de éxito editorial que reduce la experiencia literaria a un mero juego de efectividades; condición cortoplacista de pasos que —como en toda escritura— se dan en lo oscuro, y por eso no se atreve al salto largo.
Si llegaste hasta acá… será que aún la dopamina no ha freído tu cerebro.

Tomás Vaneskeheian (@tomasvanes en tuiter) es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por UBA

Si te gustó la nota, te enamoraste de Ají
y querés bancar esta hermosa experiencia contracultural y autogestivas hacé click aquí.








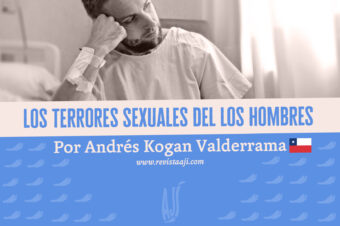
Dejar un comentario