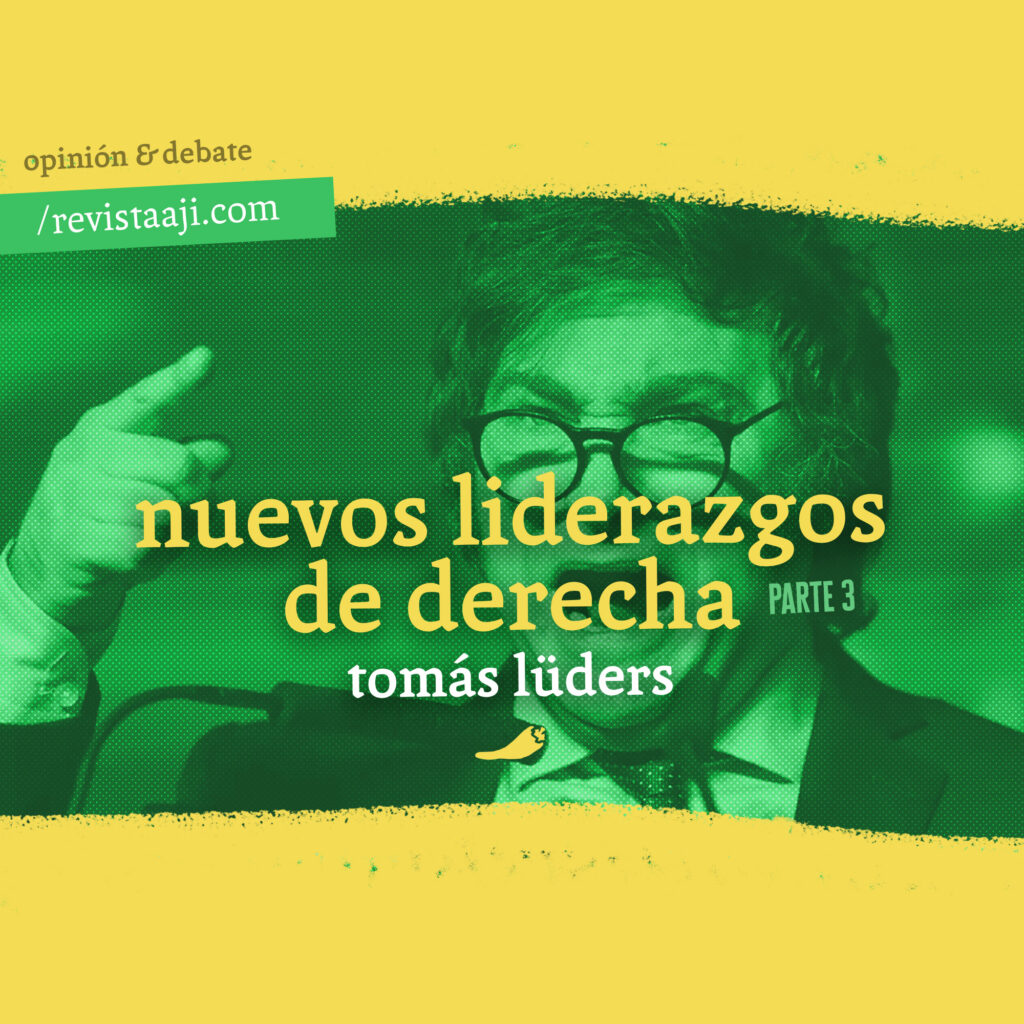
Nuevos liderazgos de derecha: una cuestión de identidad
Tras el auge de lo que se ha llamado liderazgos de popularidad o de audiencias, supuestamente posideológicos, vienen surgiendo en Occidente –del que nuestro país no está excluido para este caso– nuevos liderazgos abiertamente ideologizados. Sin embargo, las descripciones extensas de doctrinas y posturas no logran categorizar el fenómeno. Después de todo, las narrativas políticas tradicionales parecen continuar archivadas en la papelera de la historia. No obstante esto, los nuevos líderes logran una efectividad inusitada a la hora de articular identidades políticas “intensas”. Desde nuestra perspectiva, esta eficacia se sostiene en la capacidad de estos líderes de hacer de sus discursos superficie de inscripción de toda una estructura de afectos que se forja en la antagonización con lo que se supone una izquierda populista, izquierda populista que durante sus gobiernos beneficiaría o habría beneficiado a los sujetos “incorrectos” en desmedro de quienes apostarían al esfuerzo individual como valor supremo.
Sin recurrir a argumentaciones complejas, suelen hacer que su visión de conjunto se desprenda de la mostración de lo concreto y el recurrente uso de la antítesis, desde lo que parece una “retórica de los martillazos”.
PARTE 3. Los liderazgos de derecha frente a los liderazgos de popularidad en las elecciones presidenciales argentinas 2023.
Establecido un nuevo marco de análisis analizaremos los perfiles que han construido los principales candidatos frente a la presente elección presidencial. Para ello se eligieron a los cuatro contendientes con más chances electorales: Sergio Massa, del oficialista frente Unión por la Patria, Javier Milei por La Libertad Avanza y Patricia Bullrich frente a su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta. El abordaje fue finalizado pocos días antes de la realización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (9-8-23).
Entendemos, no obstante, que los componentes fundamentales de las gramáticas que definen dichos perfiles ya estaban trazados antes del comienzo oficial de la campaña –considerando por otro lado que una campaña empieza mucho antes de su lanzamiento oficial y que, en paralelo, un dirigente político es alguien que siempre trabaja en la “construcción de su imagen”, para decirlo simplificadamente–. Lo cierto es que las diferencias entre los cuatro candidatos nos permitió trazar dos ejes que traspasaron las ofertas partidarias, por un lado Milei-Bullrich y por el otro Massa-Larreta. Más allá de las diferencias tácticas coyunturales, los perfiles de los candidatos se contraponían de la antedicha manera, escenificándose un “duelo ideológico” que, a la vez que ofrecía fuertes contrastes evidenciaba la extrañeza de los mismos respecto de las pertenencias y tradiciones las coaliciones de pertenencia de los candidatos.
Justamente nuestro objetivo fue analizar a partir de qué se producen esas diferencias (que deben resultar esperables para el lector), teniendo en cuenta las debilidades y flexibilidades doctrinarias y programáticas de la hora.
Por razones de espacio, privilegiamos la síntesis por sobre un análisis más detallado de las materias significantes, pero aclaramos que debe tenerse en cuenta que, aunque los líderes de derecha que entran dentro de este análisis privilegian la dimensión prescriptiva-simbólica sobre lo indiciario y lo imaginario, la gramática de su aparición pública se subordina a las formas que favorecen, al menos en la superficie discursiva, a este tipo de registros.
Decíamos entonces que las posiciones permiten clasificar, por un lado al candidato del oficialismo y ministro de la cartera de Economía, Sergio Massa (el último de los cuatro en inscribirse oficialmente en la competencia) y el candidato del conglomerado opositor más importante, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta frente a las posiciones intransigentes de la contrincante de Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y el outsider absoluto, el libertario Javier Milei. Si el primero de ellos todavía se muestra como tributario de un kirchnerismo del que supo ser funcionario, luego opositor para luego volver a ser primero aliado legislativo y luego un particular ministro de Economía con poderes casi presidenciales, lo cierto es que no resulta novedoso para el lector informado y tal como ya se dijo, que el mismo siempre haya mantenido su propio perfil. Hoy aparece como la alternativa pragmática ante los sectores principistas de kirchnerismo, que incluyen, por supuesto, a la propia vicepresidenta Cristina Fernández. Es, de hecho, su extrañeza respecto de la particular visión de conjunto maximalista del kirchnerismo lo que le permitió asumir como ministro de Economía con amplias prerrogativas, una suerte de “piloto de tormentas” convocado cuando las ideologías fallan.
La trayectoria de Rodríguez Larreta también es conocida. Armador político y sucesor de Mauricio Macri en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se recuesta sobre su perfil de “hombre de gestión y consensos” en el contexto de la ya abordada transparentación de la confrontación con el kirchnerismo que empezó a delinear el macrismo en la campaña presidencial de 2019 (cfr. capítulo anterior).
En consecuencia, yanto Massa como Rodríguez Larreta resultan las opciones de centro. Es decir, proyectan muchos de los componentes de lo que definimos como propios de los líderes de popularidad, aunque difícilmente puedan definirse como outsiders. Parecen apuntar a la búsqueda de lo que en términos de Juan Carlos Torre se llama, quizá hasta con cierta exageración, “simpatía” y no “adhesión” del votante. Buscarían un apoyo que, a falta de mejores términos, definiremos como pragmático (quizá hasta podría definirse como cínico), alejado del orden de la generación de algún tipo de vínculo o identidad estable. Al votarlos a ellos se votaría lo que emerge como mejor opción posible y, desde nuestra perspectiva, la opción que menos sacrificios supondría para los ciudadanos en un contexto que es unánimemente presentado como preludiando un fuerte “ajuste” de las finanzas públicas. Por otra parte, la construcción de su imagen, antes que en la representación de lo íntimo-personal –algo presente pero marginado en un contexto de crisis socioecónomica aguda–, se sostiene en la insistencia de ambos dirigentes en mostrase como hombres del “hacer-concreto”, “resolutivo” frente al “decir” o los “grandes principios”.
Quizás, hasta mediados del año pasado, lo esperable era que los perfiles de Massa y Rodríguez Larreta fueran percibidos como los de aquellos con más chances de ganar una elección. Reproduciéndose como la ineludible “carta del triunfo” para dos armados políticos que mantienen su “núcleo duro” de adherentes, sostendrían el grueso del apoyo de un ahora resignado núcleo duro, a la vez que podrían capturar voluntades por fuera del mismo, cosa que ni los principales líderes de estos armados ni sus sucedáneos suyos serían capaces de lograr. Sin embargo, el estrepitoso fracaso de la “opción por el centro” que implicó la designación como candidato del luego presidente Alberto Fernández terminó por poner esta tesis en cuestión.
Hecha esta aclaración respecto de las figuras consideradas de centro, nos focalizaremos primero en definir, a partir del contraste con éstas, a los dos referentes de lo que en este artículo estamos llamando “nuevas derechas”. Es decir, opciones electorales en las que los valores asociados este espectro político se explicitan y se reivindican “sin matices ni disculpas”.
Así, entre los años 2021 y el presente se gestó la candidatura del mediático y provocador economista autodenominado libertario Javier Milei. Por razones de espacio no nos detendremos a desarrollar una cronología de su devenir como nueva alternativa política nacional. Nos centraremos entonces en analizar los rasgos de su perfil ya en el contexto la campaña presidencial y marcar puntos en común y diferencias con la otra opción electoral de derecha, la de Patricia Bullrich.
En principio, Milei parece haber logrado construir un destinatario efectivo para una sociedad en la que “los trabajadores” ya no se perciben definidos por el régimen de clases y la “sociedad salarial”. La principal contraposición que estructuraría las formas de representarse de importantes sectores trabajadores, según algunos importantes estudios cualitativos (18)– es frente a quienes reciben subsidios del Estado –“los quedados” y frente a quienes desde el estado articularían estrategias clientelares. Muy probablemente entonces, la mayor efectividad de Milei para constituirse como referente de la nueva derecha haya sido condensar este antagonismo a partir de la noción de “casta”, que define justamente al “político” como “parásito” del trabajador a la vez que se lo considera responsable de darle reconocimiento simbólico y material “al quedado” por sobre él mismo.
A modo de síntesis, el lanzamiento a la carrera presidencial se realizaría a partir de un spot que lo tiene como primer destinatario pero que, sin embargo, desarrolla una estructura coral dada la necesidad de mostrar que la Libertad Avanza se extiende más allá de su figura: “Imaginemos una Argentina distinta, un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando salgan ganando”, comienza diciendo Milei, que sale de plano para que el mismo texto sea retomado por su candidata a vice y diputada, Victoria Villarruel “mientras que los corruptos y los que viven del trabajo ajeno, salgan perdiendo”. La lectura, con la mirada a cámara, continúa con otros legisladores y candidatos del espacio que siguen invitando a imaginar “una Argentina distinta, sin privilegios para los políticos, donde se bajan los impuestos y terminamos con la inflación para siempre”.
La novedad de la estrategia confrontacional de Milei respecto de la de los sectores duros de Juntos por el Cambio es que trasciende llamada “grieta”, al trazar una frontera más acá respecto del kirchnerismo, pues incluye entre su contradestinatario “la casta” a partidos de la oposición como el radicalismo e incluso a importantes sectores del PRO (19). Por otra parte, hacia fines del año pasado (2022) Milei terminó de delimitar semánticamente a esta figura que define a su destinatario por oposición, al excluir explícitamente de ella a quienes reciben subsidios del Estado. Frente a encuestas que demostraban la eficacia de su discurso entre sectores de bajos ingresos y, en el marco de las significaciones disponibles, Milei, que supo utilizar el muy común y muy peyorativo apelativo “planero”, excluyó a estos del lugar de favorecidos por la casta política al tiempo que reforzaba su adjetivada confrontación con la dirigencia política argentina: “Los beneficiarios de planes sociales, en su gran mayoría, son víctimas del sistema, este inmundo populista y gastador del Estado presente”, supo decir a fines del año pasado (20). El enunciado es uno de los tantos que cristalizan el núcleo de su argumentación antitética: “la casta” hace sistema, este es “populista” y su “Estado presente”, entidad reivindicada por quienes en Milei representan el epítome de “la casta”, es un obstáculo y no un potenciador para el desarrollo económico (sinécdoque que en el discurso de Milei ocupa el lugar de todo desarrollo personal) de los “laburantes” que componen la “sociedad-mercado”.
Por otra parte el estilo de aparición de Milei se sostuvo en la indignatio y el epigrama. Cuando se explaya, sea como viene aconteciendo en este año 2023 para limar los bordes más filosos de su figura (a partir, sin embargo, de los cuales logró posicionarse) como para desarrollar sus visión de conjunto, parece tener menos eficacia entre un electorado que recepcionó su aparición pública sobre todo a partir de breves videos virales antes que a partir de la escena televisiva de los que fueron tomados. Es decir que cuando Milei hace trascender el núcleo antitético de su argumentación para articularlo con la presentación de un programa radicalmente mercado-céntrico (por otra parte definido solo en sus aspectos más generales) opuesto al supuesto omni-estatismo argentino, entra en conflicto con las representaciones de parte de su potencial electorado. Según importantes trabajos de investigación, servicios y derechos como la educación y la salud pública (21), a pesar de la crisis del estatalismo, continúan siendo ampliamente valorados incluso por encuestados que manifiestan su decisión de votar al candidato de la Libertad Avanza (por no hablar de la discrepancia que genera entre estos las mucho más disruptivas propuestas de mercantilizar la donación de órganos y la adopción de niños).
Cerrando por ahora el abordaje de la figura de Milei, veamos ahora el caso de la interna de Juntos por el Cambio, que, como ya se insinuó, está resultando paradigmático para ilustrar esta contraposición que sostenemos. Patricia Bullrich, referente del principal frente opositor, parece estar articulando una nueva identidad prístinamente de derechas, haciendo, como se decía, del liberalismo en el que dice explícitamente abrevar, una política sustantiva y confrontativa.
Se diferencia así en directa oposición no solo respecto al oficialismo, sino también frente a su contrincante en la interna electoral, Horacio Rodríguez Larreta, es decir, el adversario interno que, aún en este contexto, postula la necesidad de “negociaciones” y “consensos”, siendo que Bullrich representa la necesidad de recuperar de la dimensión agonal y antinómica de la política iniciada por Mauricio Macri en 2019 (cfr. capítulo anterior de este artículo.). Aunque lo hace condicionada pero a partir de, como expresábamos antes, las gramáticas indiciarias que impone la mediatización política a partir de las que se definen los líderes de popularidad, Bullrich intenta recuperar un ideario liberal bastante clásico, reducido a las ideas-fuerza ya mencionadas. Sin embargo, más allá de esta escueta recuperación de un ideario, lo cierto es que tanto su estrategia como lo que parece ser la eficacia de ésta descansa sobre cómo modaliza su interpelación: se define como una líder combativa y dispuesta al sacrifico en pos de un Ideal, una líder que convoca a sus destinatarios a seguirla: “Argentina nos necesita, nos necesita comprometidos, nos necesita fuertes”, profetiza en uno de los principales spots de campaña.
El lanzamiento de su precandidatura comenzó, de hecho, con visitas a pequeños empresarios y comerciantes. “Hombres y mujeres que emprenden” a pesar de las circunstancias adversas.
El compromiso de Bullrich nace entonces a partir del “esfuerzo” y el trabajo particular de cada uno de sus simpatizantes (siempre obstaculizado por el estado-centrismo y el redistribucionismo de “planes sociales” kirchnerista). El exemplum, construido en la mostración de la cotidianidad laboral de sus destinatarios (22), hace a la regla. Es entonces a partir de quienes ya son sus destinatarios que el discurso de Bullrich define a la alteridad negativa y su pathos sacrificial. Dimensiones que, aunque apelen a recursos de los liderazgos indiciarios (los videos y fotografías realizadas para las redes en la cotidianidad de un destinatario al que se invita a presentarse y se interpela a partir del nombre propio y el voseo), lo hacen redefiniendo su sentido original: Bullrich ya no va hacia el espacio cotidiano a ofrecer soluciones sino a invitar a una verdadera lucha. El hombre y la mujer de mérito, el emprendedor, ya era una de las formas más importantes de la destinación de Juntos por el Cambio en la campaña y el gobierno de Mauricio Macri, pero ahora éste deviene en el arquetipo del héroe cotidiano al que se representará desde el gobierno.
Yendo a más declaraciones de Bullrich, la candidata ha hablado explícitamente de “liderazgos de convicción que siguen un camino sin detenerse”, que “no hace promesas” (23). En explícita referencia a la campaña electoral y el tono que definió la comunicación del gobierno de quien es todavía su jefe político Mauricio Macri habló de “fin del marketing, de los globos y las promesas”. Retoma en cambio la refundación identitaria de un PRO para terminar de recuperar una “esencia” que había quedado velada por dicho marketing anti-confrontacional. Respecto del compromiso y el sacrificio, ha sostenido que los resultados “no serán rápidos” sino que dependen de sostener “un rumbo” para ponerle fin “a la Argentina corporativa”, encarnada en algunos tramos de sus dichos por figuras tan heterogéneas socialmente entre sí como “quienes tiran piedras, los sindicatos y los empresarios que hacen su negocio y se van”, que quedan así amalgamados.
Es decir que aunque el objetivo último de su gobierno sería el de garantizar las condiciones para el bienestar personal a partir de perseguir los propios objetivos individuales, se busca comprometer al votante a seguir un camino en el que esos propios intereses se ponen en riesgo y hasta deben sacrificarse en aras de Un Proyecto, que se sostendrá, según la propia candidata en en los comprometidos, o, como define gruesamente la candidata: “una mayoría que te apoya” –“son ustedes la fuerza que hace falta para que ese cambio llegue”, definirá con más poética y agonalmente en un spot posterior–, mayoría que parece pasar de la latencia política a su manifestación como cuerpo político a partir de ser nominada por la candidata: de esta forma “El cambio verdadero” es “a Todo o Nada”.
Contraponiéndose manifiestamente al discurso “dialoguista” y de “consensos” de su principal adversario en la interna electoral, Bullrich ha presentado un spot en el que afirma: “Yo sé que suena mejor decir que en este país todo se va a solucionar negociando, pero negociando con quién y para qué” y a continuación de dichas declaraciones se muestra a dos de los representantes gremiales más reconocidos a nivel nacional, Hugo Moyano y Roberto Baradel, llamando enfáticamente al paro. El de Bullrich es, después de todo, a diferencia del de su contrincante interno, “el cambio verdadero”.
Vemos, en conclusión que “el compromiso”, la “fuerza” diferencian a su discurso del de Milei, ya que en el caso de la destinación de Bullrich lo agonal sobredetermina lo antitético: el sacrificio no será, no solamente, de la dirigencia política, sino de las mayorías que emprenden y trabajan. “Argentina nos necesita, nos necesita comprometidos y nos necesita fuertes”, afirma (en contraste, Milei apela drásticamente a lo resolutivo: se presenta como “La única solución” (dixit), única, pero solución al fin y no exigencia de lucha de un “nosotros” con el otro, claro que la diferencia axiológica con el practicismo de Rodríguez Larreta y Massa [cfr. supra], es que “la solución” del candidato de La Libertad Avanza se fusiona con una fuerte dimensión prescriptiva: no deja de resonar en el axioma de Milei el “there’s no alternative” de Thatcher [ cfr. infra])
En este marco, el estilo discursivo de Bullrich, bastante desarticulado desde lo elocutivo y carente matices y argumentaciones complejas, capitaliza su brusquedad. Pero creemos que su aspereza y tosquedad no emergen como debilidades que pueda restarle eficacia a su estrategia interpelatoria, por el contrario, de manera análoga a lo que sucede con el estilo “rabioso” y a menudo insultante de Milei, se vuelven retroactivamente una plataforma óptima para encarnar las estrategias simplificadoras que resultan tan efectivas para las nuevas derechas. En el caso de Bullrich, su mismo “cuerpo significante”, que desplaza cualquier elegancia y delicadeza propia de viejos estereotipos femeninos, parece reforzar su propuesta épica del “Todo o nada”.
En este punto entonces, encontramos tanto en Bullrich como en Milei un factor común que es propio de los nuevos liderazgos de derecha: el mensaje se subordina a una modulación y una corporalidad que no expresan matices. Por razones de espacio no podemos detenernos en el análisis de vestuarios, posturas y demás elementos que definen la hexis de los dos candidatos situados en el extremo el dial político. Destacamos solamente que su presentación es disruptiva respecto de la exageradamente cuidada presentación de los líderes de popularidad, haciendo posiblemente de lo que no fue en principio deliberado, parte de la estrategia de campaña.
Vale destacar que estamos entonces intentando explicar de qué manera, cuando se habla de los afectos en política (y en este contexto la noción de la relevancia de los mismos vine siendo destacada por numerosas analistas de opinión pública) no estamos frente a sentimientos que emergen como el anverso “irracional” del que en otras circunstancias es un muy racional elector. Nuestra perspectiva entonces se aleja así de las teorías que adscriben a la rational choice: los afectos tienen una compleja estructura en la que se juega una intersubjetividad en la que la presencia de la demanda de reconocimiento y la proyección de la propia identidad frente a otro negativo y Otro positivo es determinante. La interpelación política, en su dimensión antagonizante es básicamente eso, reconocer el valor de una parte de la sociedad civil y poner en cuestión el valor de la otra.
La insistencia del líder de popularidad
Construyendo su imagen en estricta oposición a la disyuntiva del slogan “Todo o Nada” que terminó por sintetizar la posición de su adversaria, su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio, decíamos, plantea un ethos y pathos que se expresan como simetría inversa. Horacio Rodríguez Larreta también ha reeditado al viejo clisé de las mayorías silenciosas, pero en este caso su representación en tanto agente de éstas supone relevarlas de toda responsabilidad política. Rodríguez Larreta recuesta el grueso de su estrategia discursiva en representarse como el hacedor de una gestión eficiente que responde sin complicaciones ideológicas a “las necesidades de la gente”. De hecho, el “te escucho, te respondo” ha devenido una de las varias frases que se derivan del eslogan de campaña que invita: “hagamos el cambio de nuestras vidas”. Y la invitación es justamente lo que define ilocucionariamente su estrategia interpelativa. En Larreta no hay entonces un colectivo de identificación ya definido, sino que, a la manera clásica de todo líder de popularidad, se le habla al para-destinatario (cfr. infra).
“Hay una mayoría silenciosa que no quiere la política de la violencia” (9-8-23), sostuvo el precandidato que pasó de ser la alternativa de centro consolidada desde su “catch all” no peronista, a tener que confrontar con quien hasta hace poco aparecía como rezagada en la disputa interna. Así, muy sintomáticamente, en referencia a su aliado radical triunfador en las PASO santafesinas como candidato a gobernador, Maximiliano Pullaro (frente a la más confrontativa precandidata de Bullrich), Larreta sostuvo, que esta victoria supuso “un triunfo de la experiencia, la gestión y el trabajo en equipo”, advirtiendo que tanto Pullaro como él representan a esa mayoría discreta que “quiere resultados, quiere que le mejoren la vida, no quiere peleas, no quiere agresiones, no quiere esta política de la violencia que viene primando en la Argentina en los últimos cuarenta años”.
Nuevamente, lo agonal es estrictamente excluido en el discurso de Horacio Rodríguez Larreta. Los resultados para la “vida de cada uno” son los anhelos del grueso del cuerpo social, constituido por individuos que se centrarían en su vida particular y no en asuntos público-políticos (de ahí la frase “El cambio de nuestras vidas”). Rodríguez Larreta es entonces el candidato de la gestión: “trabajo, trabajo y trabajo”, repite en varias entrevistas y spots, presentándose como el líder de la “laboriosidad político técnica” que, en el marco de la interna con Bullrich, reducen la propuesta de su contrincante al campo de lo discursivo-pasional que bloquea la circular posibilidad de “resolver haciendo”. “No decimos que vamos a reducir los impuestos, lo hicimos”, señala en plural Rodríguez Larreta al remitirse a su biografía política, y este enunciado es uno de una serie que se sostiene en la contraposición hacer-decir.
De esta forma, en Rodríguez Larreta existe una ruptura, pero al igual que el quiebre de la versión 2015 de Juntos por el Cambio, es temporal, no se trata de confrontar ahora, sino en diferenciarse de una política de confrontación entre facciones que se define como “demasiado larga”.
Aunque al momento de finalizarse este articulo la campaña de Unión por la Patria recién comienza a cobrar forma, lo cierto es que en sus inicios –y fiel a lo que viene siendo su imagen como dirigente–, también el candidato del oficialismo, Sergio Massa, demuestra un cambio respecto de las posiciones unanimistas y sustantivas de un kirchnerismo al que sin embargo representa. La campaña de Massa ha comenzado muy sintomáticamente reemplazando la metonimia kirchnerista “La Patria es el Otro” por otra, ahora “la Patria sos vos”, la exigencia de lo colectivo se subordina así al reclamo individual.
De esta forma, tanto Massa como Rodríguez Larreta articulan una identidad opuesta a cualquier lógica equivalencial y a cualquier épica. Se apuesta a los consensos, a valores generales que no se prestan a la polémica de manera explícita (salvo que se denuncie su falsedad). Se ofrecen como semblante para el votante que evita hacer de la política el espacio en el que se dirimen valores y antagonismos. La diferencia es que Massa, a pesar del contexto de crisis, apuesta conservar el “Estado presente”. Bajo el slogan “Defendamos la Argentina”, Massa se ofrece como garante pragmático de los principios del kirchnerismo, pero asociándolos sobre todo a los resultados que estas políticas habrían logrado: “recuperar Aerolíneas”, “YPF”, o, como sostuvo en un acto de campaña: «para pelear por una mejor puja distributiva«.
En síntesis, las estrategias pragmáticas de Massa y de Rodríguez Larreta evitan deliberadamente las propuestas específicas, se definen en cambio por su indefinición: hay una deliberada y sintomática vaguedad a la hora de establecer su “hacer para resolver”. La imprecisión se acompaña al mismo tiempo de una quirúrgica eliminación de cualquier significante que implique la demanda de algún tipo de esfuerzo por parte los eventuales electores. A pesar del contexto de crisis, su única promesa termina siendo la alivianar los temidos sacrificios que las circunstancias parecen exigir.
A modo de cierre
Si recurrirnos a la lectura que Slavoj Žižek hace la fantasmática lacaniana (ver, entre otros textos, El acoso de las fantasías), es decir de las fantasías como estructuradoras de la realidad para soportar la nada de nuestra subjetividad, podemos sostener que la fantasía impulsada por la articulación identitaria que trazan los discursos de Bullirch y Milei tiene que ver con la externalización de todo lo negativo en un objeto, eliminado el mismo, el orden moralmente auténtico podría reconstituirse: queda claro por qué estamos dentro de una fantasía, pues se trata de plantear que nuestra subjetividad, aunque deba tomar ciertos riesgos, se refuerza como correcta, el Ideal propuesto apuntala nuestra propia idealización individual, ya que todo lo negativo es atribuible a un “otro”. En este caso, la definición vale para ambos, más allá de que una solución, la de Milei, se sostenga sobre una aplicación técnica inmediata en la que los únicos sacrificios serán para ese otro negativo y la de Bullrich a partir de una lucha de plazo indeterminado contra ese otro. En el caso de Bullrich, lo que se debe librar, después de todo, es “Una Causa”.
En cambio, lo que propone Massa y sobre todo el contrincante en la interna de Bullirch, Horacio Rodríguez Larreta, es un cambio… en el que nada fundamental debe cambiarse. No se trata de una lucha por extirpar algo, sino simplemente de “corregir” errores para poder continuar con nuestras vidas, no alterarlas.
En este sentido los líderes de derecha que están emergiendo en el actual contexto nacional e internacional también se definen antes por los antagonismos que trazan que por sus contenidos. Ya vimos que pueden expresar contenidos ideológicos (en el sentido de ideas-fuerzas y contenidos semánticos bruscamente delimitados) y programáticos más o menos precisos, pero su eficacia está en la nominación de un obstáculo común.
Dan respuesta al malestar contemporáneo, ya que, un contexto de complejidad creciente del “régimen de desigualdades”, resuelven todo de una manera simplificadora pero que está resultando muy eficaz en su llaneza: la responsabilidad es del otro. Si en Europa se antagoniza sobre todo con las “elites” que prestan más atención a las nuevas demandas identitarias antes que a los problemas de “la gente común” –el hombre y la mujer ordinarios que ven atacados sus viejos buenos valores–, en nuestro país, la diferenciación respecto de las identity politics en boga aparece relegada, aunque no necesariamente omitida, frente a la política “anti valoración del esfuerzo individual” atribuida al kirchnerismo y a la dirigencia política partidocrática en general.
La diferencia fundamental entre estos nuevos líderes de derecha y los que han sido definidos como populismos de izquierda es que si estos últimos legitiman y se legitiman sobre el conflicto como factor inevitable de la política, los primeros lo hacen sobre el supuesto inverso: el conflicto es el efecto artificial de la política. Se trata entonces de una politización de lo social en tanto social. Lo político es lo que viene a irrumpir un orden que por otro lado sería naturalmente armónico, que naturalmente recompensaría a “justos” (los que se esfuerzan) sobre “injustos”, corruptos o corrompidos (“la casta” y sus “beneficiarios”: empleados estatales, beneficiarios de planes sociales, líderes gremiales, minorías, etc.).
En otras palabras, la antagonzación de derecha supone una inversión respecto de la dicotomía plebs-populus del populismo laclausiano. Recordemos que para Laclau todo movimiento populista supone la constitución de una plebs cuyas demandas se ven frustradas por el orden vigente, un plebs que surge de la “equivalenciación” de las diversas demandas frustradas por el orden (24), para constituir a una plebs que se reivindica como “todo” o “pueblo legítimo”, como el verdadero populus frente al falso populus del que estarían excluidos, antagonizando para ello con los significantes del orden. Desde nuestra perspectiva, los nuevos liderazgos de derecha suponen un proceso en espejo pero de sentido inverso: los sujetos-demandas se asumen ya siendo el populus y ven amenazada su identidad por una plebs, un sector social “extraño” que reclama al propio orden derechos que amenazan la persistencia de los suyos. Por esto, no suponen una disolución de identidad de los interpelados en el marco de una identidad colectiva, como sí lo hace populismo, sino que en tanto quien ya se es se pasa a ser parte de un colectivo (aunque claro, ese status de sujetos “incluidos” y reconocidos bien pueda ser parte del pasado o una parcial o total construcción imaginaria retroactiva). Por eso las nuevas derechas, son conservadoras, dado que el objetivo que trazan es el de sostener o recuperar un status quo asumido como ilegítimamente puesto en cuestión o perdido (25). Son, de hecho, la paradójica reacción rupturista del conservadurismo (26).
Referencias
18- Ver entrevista a Pablo Semán en “Desiguales”, Televisión Pública, 6-6-2023. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=lYcP003RqaA.
Desde una perspectiva más general, Dubet sostiene que siendo que “las clases sociales ya no conglomeran las desigualdades en condiciones de vida comunes y relativamente homogéneas, los individuos multiplican los criterios de juicio y desglosan su situación en varias dimensiones, en las cuales se perciben más o menos desfavorecidos” (Dubet, La época de las pasiones tristes, 2021 p. 54)
Siendo que la vivencia de la desigualdad es individual “Los puntos de vista singulares se diferencian de las medidas objetivas de las desigualdades” (Dubet, op. cit., p.57). Para Dubet además, esto lleva a que lo justo y lo injusto de la desigualdad se perciba a partir de la “comparación con lo más próximo” y no de una experiencia compartida colectivamente dentro del marco más abarcativo de las clases, produciéndose una “atomización de las frustraciones” y sepultando cualquier criterio regulativo general asimilable a la vieja “conciencia de clase”. Esto lleva a que se pierdan los “modelos de justicia homogéneos” que podían llegar a ser compartidos colectivamente.
Respecto de las prestaciones del Estado en materia de las acciones de políticas públicas para atenuar las desigualdades, Dubet afirma que entre los “sectores populares” (sic) se vive una verdadera “competencia de desigualdades”, dada la experiencia que sienten algunos sujetos de estar “discriminados” respecto de otros por recibir o no tal o cual prestación del propio Estado.
En nuestro país, esta generalización de Dubet podría extrapolarse a la experiencia de nuestros heterogéneos “sectores populares” respecto de lo que el discurso político de centro-izquierda define como derechos, que aunque son universales, tendrían sin embargo como destinatario principal (a veces fácticamente pero sobre todo simbólicamente) a los que son considerados los más desfavorecidos… cuya relación con dichos derechos y sus servicios resultantes es sin embargo desigual.
19- En este sentido, de manera más enfática, pero no excepcional a la de Bullrich, las condiciones de posibilidad de una candidatura como la de Milei tiene que ver con las condiciones de posibilidad que ofrece el fin de lo consenso pos Dictadura. Sin hacer él mismo una defensa del llamado Proceso, ha sostenido que prima una “visión tuerta de la historia” a la hora de señalar que la cifra de 30 mil desaparecidos no es cierta. Sin embargo, las referencias de Milei a esta etapa de la historia parece más bien reactivas, no son parte centrales de la construcción de su ethos y logos discursivo –el “Proceso” no aparece como arquetipo del “bueno gobierno”. Decíamos, la mayoría de su referencia a estas cuestiones parecen tener que ver con su asociación Victoria Villarruel y su alianza con el tucumano Ricardo Bussi durante la campaña a gobernador en Tucumán. Esta vinculación por asociación y no identidad, se observa también cuando el candidato tiene que referirse a elementos que son muy nítidos en el imaginario conservador que no se articulan linealmente con libertarianismo, incluso en la versión “paleo” de Milei. Así por ejemplo, cuando anunció el cierre del Ministerio de la Mujer sus argumentos terminaban recostándose más en su eje semántico que asocia el gasto privilegios obtenidos a costa de los trabajadores que en un cuestionamiento frontal a los derechos de las mujeres. También aconteció que en ciertas entrevistas debió realizar ejercicios retóricos casi escolásticos para negar el derecho al aborto.
20- Diario Perfil, 5-12-2022.
21- Ver trabajo realizado por el observatorio de la Universidad de Buenos Aires, Pulsar.UBA, cuyos resultados fueron difundidos por los principales medios nacionales.
22- Siguiendo a Eliseo Verón, utilizamos al término como imagen que se construye en el discurso, solo que en este caso esa imagen adquiere encarnación a partir de esas escenificaciones de la cotidianidad del votante.
23- Entrevista con Carlos Pagni, “Odisea Argentina” LN+, 7-7-2023.).
24- En este punto Laclau se reconoce tributario de Jacques Rancière, pues su plebs sería asimilable a los sujetos supernumerarios, a la parte que no tiene parte dentro del orden establecido.
25- Debe tenerse en cuenta que en este sentido hablamos de aspectos imaginarios, más allá de la facticidad de la situación actual de los sujetos que se identifican con dichas posiciones.
26- Nuevamente, aquí es cuando el psicoanálisis puede ofrecernos aportes fundamentales para interpretar, en un contexto en el que tanto se habla de “afectos” en política, las estructuras de esos afectos. En este
parte 1: https://www.revistaaji.com/nuevos-liderazgos-de-derecha-parte-1-tomas-luders/
parte 2: /https://www.revistaaji.com/nuevos-liderazgos-de-derecha-parte-2-tomas-luders/
Tomás Lüders es Miembro del Centro de Investigaciones en Mediatización de la Facultad de Ciencia Política y RR.II de la UNR. Licenciado en Comunicación Social (UNR) alumno del doctorado en Comunicación Social (UNR). Áreas de Investigación: articulaciones entre discurso político e identidades colectivas, articulaciones entre medios de comunicación e identidades colectivas. Profesor de Análisis del Discurso y Sociología (UCES).








Dejar un comentario