
“A los caídos por Livertá… escribía un peón libertario en el sepulcro de aquellos que
creían que alguna vez iban a tocar el cielo con las manos para conseguir
la igualdad en libertad” (Osvaldo Bayer, La Patagonia Rebelde)
La palabra libertad aparece hoy en todo su esplendor. Una bandera que flamea como una aspiración compartida a la que difícilmente podríamos oponernos. En lo contemporáneo ha sido el slogan de un candidato que llegó a la presidencia nacional.
Podríamos inferir que la contrapartida de la libertad es la esclavitud, sin embargo podríamos inclinarnos por pensar en la ausencia de libertad, que no es exactamente lo mismo. En momentos de crisis la bandera de la libertad parece tener resonancias profundas en amplias capas de la población, disconformes con el fracaso de las políticas de los sucesivos gobiernos y con especial carnadura en los segmentos más jóvenes. En ese contexto el vocablo es como un eco que se disemina.
La libertad asoma como un significante donde se condensa quizá la suprema aspiración humana. «Libertad, Igualdad, Fraternidad» nos recorre como una flecha que atraviesa los tiempos. Sus efectos son políticos en tanto trasciende lo lingüístico porque afecta a los cuerpos. Sus raíces etimológicas se hunden hasta la antigua Grecia.
Desde el psicoanálisis podemos seguir algunas de sus huellas. Fue Freud primero y luego Lacan, quienes tomaron contacto con la afectación que las palabras introducen en el cuerpo. Con la noción de trauma prontamente Freud advirtió que lo real que afecta los cuerpos va más allá de la realidad material y podríamos afirmar que también se convierte en materia, en tanto las palabras marcan los cuerpos. Advertimos que la libertad tan proclamada tiene sus límites. Ciertamente estamos sometidos a un dominio invisible que nos sujeta, también Lacan aportó un mayor esclarecimiento sobre la incidencia del lenguaje en el cuerpo que adquiere una naturaleza, diríamos, especial, porque es un cuerpo que porta unas palabras que desconoce y que nos llegan de un otro, más o menos significativo, casi sin saberlo. No hay oposición entre social e individual, así nos lo acercó Sigmund Freud, sino relación de complementariedad. Hay lo singular en cada quien, en los modos de vivir, de sufrir, de morir, pero no estamos desanudados del mundo en el que vivimos y del que participamos de alguna manera. El humano tiene una relación de sujeción a la cultura y cuando queda excluido de ese vínculo digamos que está en problemas. La libertad sigue siendo el punto en cuestión
El esclarecimiento de la tan mentada libertad ha adquirido notoriedad y prestigio en el ánimo público y con razón, ¿quién podría oponerse a la libertad? Una estrategia bien lograda en los ánimos populares. La libertad florece como una promesa en un mundo que se derrumba. Libertad y felicidad resuenan en una especie de continuidad que tiene repercusiones en un cuerpo social erosionado por una realidad agobiante a la que la política tradicional no ha podido dar respuestas. La libertad aparece despertando una suerte de ilusión que confluye con el imaginario del sentimiento de felicidad. La mayor felicidad para el mayor número de personas es la máxima que Bentham propuso con el utilitarismo y de la cual se ha servido la doctrina liberal. La escritora feminista Sara Ahmed desteje el imperativo de la felicidad y sus asociaciones en la época actual, como un supremo bien, que juzgamos de antemano como bueno y nos recuerda que ‘las promesas son el único modo en que los hombres tienden a ordenar el futuro haciéndolo previsible y fiable’. También el psicoanálisis nos confronta con esa pretensión de felicidad que nos llega al consultorio y con una posición ética respecto al soberano bien como una aspiración imposible y que en su lugar ubica a los bienes. Aparece entonces la felicidad soldada a los bienes, con la máxima: ‘dime que objetos tienes y te diré quien eres’[i].
Por otra parte, la libertad fue una conquista alcanzada colectivamente que luego traspasa al ámbito de lo particular como libertades individuales, con mayor o menor eficacia. Sin embargo, libertad y autonomía no son equivalentes, las mujeres atestiguamos al respecto desde hace siglos. Se presentan algunas preguntas ¿Es la propuesta de libertad abolición de lo colectivo? ¿Si la libertad solo fuera individual que tipo de sociedades habitaríamos?
Algunas claves aparecen en los discursos del presidente Mi-ley. Escuchamos a la flamante autoridad dirigirse a un segmento al que llama: gente de bien, pero ¿de que bien se trata? La memoria, no es una rememoración vana, sino que muestra su actualidad. En 1976 el dictador Jorge R. Videla, representante de la más sangrienta dictadura cívico-eclesiastica-militar, del siglo XX en Argentina, apelaba a los argentinos de bien en nombre del gobierno de reorganización nacional. Esos argentinos de bien se distinguían de quienes luchaban por una sociedad más justa y se oponían a políticas que distribuían los bienes de manera disímil. Fue en aquellos momentos que se instala el neoliberalismo a costa de 30 mil almas detenidas desaparecidas que aún no encuentran descanso a la par que se desvanecía la identidad de cientos de infantes que no recuperan su verdadera identidad. Una historia que no ha sido suficientemente esclarecida porque borró la responsabilidad civil, empresarial y eclesial para la instalación del terror.
La gente de bien a la que le habla el presidente se escucha como un eco que nos llega de otra parte, que nos devuelve como una película que hoy se ve en tonos de negro con gas pimienta y balas de goma para quienes se oponen. La felicidad y la gente de bien se presentan como propuestas aspiracionales que retornan en la retórica desde tiempos oscuros, que permanecen velados.
[i] El Paradigma del Leer, J.L.Slimobich

Vivian Palmbaum. Psicoanalista, integrante de Escuela Abierta de Psicoanálisis



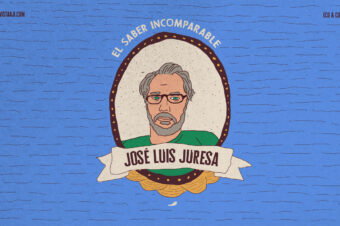

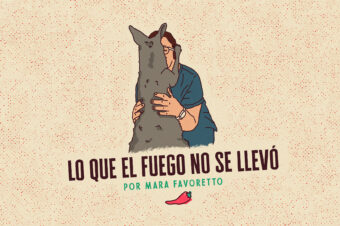

Dejar un comentario